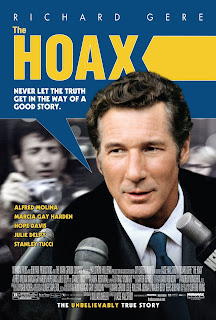Cuentan que los bares de Madrid no dan abasto a la hora de regalar comida a quienes más lo necesitan. En un alarde de generosidad y solidaridad muy de agradecer, nuestros bares, qué lugares, ejercen ahora de improvisadas ONG's encargadas de dar de beber del sediento y de comer al hambriento. ¿Cómo hemos llegado a convertir antros de bebercio en improvisados comedores sociales? El secreto está en la masa. En la gran masa empobrecida, quiero decir. Y, cómo no, en el orgulloso carácter del hidalgo español.
Dicen quienes nos visitan que se enteran más de la crisis que estamos sufriendo cuando se encuentran en sus países de origen que cuando se acercan por estos pagos. De hecho, parece que hay pocos indicadores visible de que aquí se vive un drama, más allá de que estemos corriendo un serio riesgo de quedarnos sin representante español en la final de la Champions. Pero todo tiene su explicación, en este caso íntimamente relacionada con mi post de ayer.
Insisto en que los españoles somos orgullosos por naturaleza, a la par que bastante envidiosillos. Si el de al lado tiene algo que nos gusta, nosotros somos capaces de montarnos una de romanos para conseguir que crea que poseemos algo "más mejor". Da igual que se trate de una mentira podrida: con hacer rabiar al de enfrente vamos servidos. Tampoco nos resignamos de cualquier manera a perder estatus, hasta el punto de que hay una gran parte de la población que no se conforma con que los demás le vean cómo es, después de los envites de la crisis, e intenta por todos los medios aparentar ser el que fue y el que probablemente no volverá a ser. Como dijo Jorge Bucay en Cuentos para pensar, todo se reduce a unas cuantas letanías: Yo no soy quien quisiera ser; no soy el que debería ser; no soy el que mi mamá quería que fuese; ni siquiera soy el que fui; yo soy quien soy. La aceptación del individuo pasa, por tanto, por entender que no es ni lo que un día fue ni lo que quisiera ser, sino simplemente y llanamente, el que es.
El problema está en que nos cuesta vernos a nosotros mismos como somos y pretendemos vernos retratados en la imagen que damos a los demás y que los otros nos devuelven de forma mucho más amable. Es una imagen consciente y trabajada, que busca dar una impresión que puede tener poco o nada que ver con la realidad. Ya conté hace tiempo que me sorprendió mucho la primera vez que descubrí a un hombre, de atavíos y comportamientos normales, hurgando en la basura de mi portal. Los primeros días se retiraba disimuladamente en cuanto se daba cuenta de que lo observaban, pero con las semanas perdió todo atisbo de vergüenza y hoy ya es parte del paisaje empobrecido que jalona nuestras calles.
Dicen los dueños y trabajadores de los bares que la discreción de los nuevos pobres es paradigmática. Como cualquier cliente habitual, se acodan en la barra y piden su consumición. Es entonces cuando le susurran al oído al camarero que les gustaría tomar algo más pero no pueden pagarlo o cuando, directamente, piden algo de comer y solo al acabar confiesan que son incapaces de costearlo. Entiendo que resulta muy difícil ver la necesidad extrema en los ojos del que tienes enfrente y no ayudarle, sobre todo porque cualquiera de nosotros puede estar en esa misma situación mañana o dentro de un mes.
Estos nuevos no clientes de bares, según cuentan quienes les tratan, son personas que no se atreven todavía a acudir al banco de alimentos o a comedores sociales por el estigma que ello acarrea. Quizás también vivieron una vida en la que nunca fueron capaces de mirar a quienes tenían menos que ellos, pero el caso es que todavía están en el proceso de entender que no supone ningún trauma pedir comida a quienes se encargan de darla, y que la supervivencia humana se halla muy por encima de las clases y del estatus mal entendido.
Si algo están consiguiendo las magníficas reformas del gobierno es igualarnos a todos por abajo. Quién les iba a decir ellos que al final, echando mano de métodos arteros, lograrían la igualdad de la empobrecida clase proletaria. Lo peor es que siguen empeñados en echarnos la culpa de los males que ellos mismos causan, esto es, los parados son escoria por no tener empleo y no salir al extranjero a practicar esa cosa tan bonita llamada movilidad exterior (pronto no nos quedará otra que depender de las remesas de nuestros emigrantes, como mis abuelos en la posguerra), y los pensionistas de ser demasiado poco mirados con su dinero y mantener con los fondos del Estado (obviamente, no se tiene en cuenta que las pensiones son trabajadas y merecidas) a la panda de vagos y maleantes con la que comparten domicilio.
Con este panorama, todos nos sentimos cómplices necesarios y culpables manifiestos de una pobreza a la que no nos resignamos. Tal vez pensemos que se nos va la dignidad en ello. Pero, en mi opinión, no hay nada más digno que aceptarse uno mismo, aceptar la realidad, contarlo y buscar ayuda. Lo demás es hacerle el juego a quienes quieren escondernos cuando nos visitan los turistas. Porque molestamos, porque gritamos y porque decimos las cosas como son, no como nos las han contado.
lunes, 29 de abril de 2013
domingo, 28 de abril de 2013
Pijos sin fronteras
El mismo día en que el gobierno nos abofeteaba con la cifra de seis millones de parados (y subiendo), María de los Llanos de Luna, una señora de nombre imposible, que además es delegada del Gobierno en Cataluña, nos soltaba así, sin cortarse la melena, que es importante que haya pijos y ricos "porque son los que más consumen". Olé sus mechas.
Y lo peor es que, por mucho que nos cueste admitirlo, este personaje tiene su parte de razón, y es necesario que el dinero circule en nuestro país para que dejen de circular trabajadores camino de la cola del paro, las empresas se vuelvan a nutrir de capital y las cuentas entre ingresos y gastos den un resultado óptimo y no el desfase que ahora conocemos, cuya consecuencia directa es la aplicación de la aviesa reforma laboral que tanto complace a nuestro gobierno.
Otra cosa muy distinta es que tengamos que depositar todo nuestro exiguo capital y nuestras menguadas esperanzas en una clase social ya boyante de por sí. La cosa no funciona de tal manera y, de hecho, a las pruebas nos remitimos, con ese dadivoso gobierno untando a los bancos para sanear sus cuentas y que relajen los créditos a empresas y particulares. Lo único que han relajado, por lo menos de cara a la opinión pública, son los bolsillos de los señores banqueros, que ahora gozan de una inmejorable salud. Y si no, que se lo digan a la flamante directora del nuevo banco malo, que sin haber dado un palo al agua ni arreglar nada de lo descompuesto, ya se ha sacado 33.000 euros al mes. Así, sin que se le caiga la cara de vergüenza. ¿Para qué?
En fin, a lo que iba: que, sintiéndolo mucho, voy a tener que contradecir a María de los Llanos o como la llamen en su casa a la hora de comer, y decirle que una sociedad ideal no es aquella en que los pijos y ricos gozan de una rumbosa salud monetaria, sino ésa en la que la riqueza se reparte por igual entre sus integrantes. ¿Que eso contradice las teorías sobre las que se ancla la filosofía y el proceder de los amigos peperos? Faltaría más: ustedes son muy de derechas y tienen como misión proteger a aquellos que los sostienen e integran sus filas. Según estas premisas, ahora va a resultar que la señora De Luna es la única de su partido que dice las verdades como puños y sin que le tiemble el pulso. Ella está aquí para interceder por los pobres pijos y los paupérrimos ricos, ergo procedamos a insuflarles billetes de 500 en un intento de revivir sus maltrechos pulmones.
Pero hay otro detalle que le falla a la delegada en su planteamiento, y es que uno no se hace rico perpetrando la generosidad. Pijo tampoco. Las personas alcanzan un cierto nivel social por diferentes motivos, pero el mantenerse arriba implica siempre que las ganancias sean mayores que las pérdidas y, en este caso, está claro que hablamos de personas a las que les conviene la continuidad del injusto reparto de la riqueza. Su misión, por tanto, es acumular ganancias, no ayudar a que los demás tengamos más y lleguemos a competir con ellos.
Tampoco acierta María de los Llanos a la hora de meter en la misma saca a pijos y ricos. No tienen por qué coincidir. El rico acumula riqueza, pero puede o no jactarse de ello: la impresión que quiera dar y el tren de vida que pretenda llevar es cosa suya. El pijo, sin embargo, es el que se empeña en enviar señales al resto del mundo de un estatus concreto que se corresponde o no con una forma de vida real. Quiero decir que para ser pijo muchas veces basta con parecerlo. O, al menos, reunir unos símbolos de estatus determinado que hagan creer a la mayoría de los mortales que estamos ante una persona, por así llamarla, "especial".
Me contaba una vez una ex compañera que, cuando la despidieron, lo primero que hizo fue comprarse un bolso de Chanel de 3.000 euros. Yo no lo hubiera hecho nunca, pero está claro que ella se movía en un ámbito que tampoco era el mío. Y, sin embargo, no hubiera dicho nunca que se trataba de una persona rica y que iba a hacer gastos más aparentes y tremendistas que el famoso bolso de Chanel, como así fue. Del mismo modo, todos conocemos grupos o incluso localidades en las que gusta mucho aquello de aparentar, aunque luego sus integrantes no pasen de comer una sopa en el almuerzo y media ensalada en la cena. No porque estén a dieta, sino porque lo importante es mantener una imagen de cara al exterior, aunque no se corresponda con la realidad de las cuatro paredes de su casa. El fin justifica la ausencia de medios.
Un pijo, por tanto, no tiene por qué gastar y, mucho menos, hacerlo para favorecer a los demás. Pero es que aún hay otro error en la teoría de esta señora (y perdone por la barrila que le estoy dando), y es que el rico que debe y el pijo que puede gastan sus dineros, no en productos patrios capaces de levantar nuestra pequeña y mediana empresa, sino en productos de lujo de capital extranjero. No sé si eso puede ayudar a que remonte la industria patria de ciertos bienes, pero, claro, como yo solo soy economista (y de las malas) en mi casa, lo mismo no me entero de nada.
Lo único que ha quedado claro es que al PP, como siempre, esto del reparto de la riqueza le suena barriobajero y que sienten como sacrosanto deber fomentar la pervivencia y el disfrute de las clases más altas o, al menos, las que lo parezcan. Al resto, pan y agua, aunque de estos dos imprescindibles tampoco es que vayamos sobrados.
Dejo aquí una canción bastante añeja de Serrat pero que merece una revisión. O una versión. Y no, no es un himno del escrache... aunque bien pudiera serlo.
Y lo peor es que, por mucho que nos cueste admitirlo, este personaje tiene su parte de razón, y es necesario que el dinero circule en nuestro país para que dejen de circular trabajadores camino de la cola del paro, las empresas se vuelvan a nutrir de capital y las cuentas entre ingresos y gastos den un resultado óptimo y no el desfase que ahora conocemos, cuya consecuencia directa es la aplicación de la aviesa reforma laboral que tanto complace a nuestro gobierno.
Otra cosa muy distinta es que tengamos que depositar todo nuestro exiguo capital y nuestras menguadas esperanzas en una clase social ya boyante de por sí. La cosa no funciona de tal manera y, de hecho, a las pruebas nos remitimos, con ese dadivoso gobierno untando a los bancos para sanear sus cuentas y que relajen los créditos a empresas y particulares. Lo único que han relajado, por lo menos de cara a la opinión pública, son los bolsillos de los señores banqueros, que ahora gozan de una inmejorable salud. Y si no, que se lo digan a la flamante directora del nuevo banco malo, que sin haber dado un palo al agua ni arreglar nada de lo descompuesto, ya se ha sacado 33.000 euros al mes. Así, sin que se le caiga la cara de vergüenza. ¿Para qué?
En fin, a lo que iba: que, sintiéndolo mucho, voy a tener que contradecir a María de los Llanos o como la llamen en su casa a la hora de comer, y decirle que una sociedad ideal no es aquella en que los pijos y ricos gozan de una rumbosa salud monetaria, sino ésa en la que la riqueza se reparte por igual entre sus integrantes. ¿Que eso contradice las teorías sobre las que se ancla la filosofía y el proceder de los amigos peperos? Faltaría más: ustedes son muy de derechas y tienen como misión proteger a aquellos que los sostienen e integran sus filas. Según estas premisas, ahora va a resultar que la señora De Luna es la única de su partido que dice las verdades como puños y sin que le tiemble el pulso. Ella está aquí para interceder por los pobres pijos y los paupérrimos ricos, ergo procedamos a insuflarles billetes de 500 en un intento de revivir sus maltrechos pulmones.
Pero hay otro detalle que le falla a la delegada en su planteamiento, y es que uno no se hace rico perpetrando la generosidad. Pijo tampoco. Las personas alcanzan un cierto nivel social por diferentes motivos, pero el mantenerse arriba implica siempre que las ganancias sean mayores que las pérdidas y, en este caso, está claro que hablamos de personas a las que les conviene la continuidad del injusto reparto de la riqueza. Su misión, por tanto, es acumular ganancias, no ayudar a que los demás tengamos más y lleguemos a competir con ellos.
Tampoco acierta María de los Llanos a la hora de meter en la misma saca a pijos y ricos. No tienen por qué coincidir. El rico acumula riqueza, pero puede o no jactarse de ello: la impresión que quiera dar y el tren de vida que pretenda llevar es cosa suya. El pijo, sin embargo, es el que se empeña en enviar señales al resto del mundo de un estatus concreto que se corresponde o no con una forma de vida real. Quiero decir que para ser pijo muchas veces basta con parecerlo. O, al menos, reunir unos símbolos de estatus determinado que hagan creer a la mayoría de los mortales que estamos ante una persona, por así llamarla, "especial".
Me contaba una vez una ex compañera que, cuando la despidieron, lo primero que hizo fue comprarse un bolso de Chanel de 3.000 euros. Yo no lo hubiera hecho nunca, pero está claro que ella se movía en un ámbito que tampoco era el mío. Y, sin embargo, no hubiera dicho nunca que se trataba de una persona rica y que iba a hacer gastos más aparentes y tremendistas que el famoso bolso de Chanel, como así fue. Del mismo modo, todos conocemos grupos o incluso localidades en las que gusta mucho aquello de aparentar, aunque luego sus integrantes no pasen de comer una sopa en el almuerzo y media ensalada en la cena. No porque estén a dieta, sino porque lo importante es mantener una imagen de cara al exterior, aunque no se corresponda con la realidad de las cuatro paredes de su casa. El fin justifica la ausencia de medios.
Un pijo, por tanto, no tiene por qué gastar y, mucho menos, hacerlo para favorecer a los demás. Pero es que aún hay otro error en la teoría de esta señora (y perdone por la barrila que le estoy dando), y es que el rico que debe y el pijo que puede gastan sus dineros, no en productos patrios capaces de levantar nuestra pequeña y mediana empresa, sino en productos de lujo de capital extranjero. No sé si eso puede ayudar a que remonte la industria patria de ciertos bienes, pero, claro, como yo solo soy economista (y de las malas) en mi casa, lo mismo no me entero de nada.
Lo único que ha quedado claro es que al PP, como siempre, esto del reparto de la riqueza le suena barriobajero y que sienten como sacrosanto deber fomentar la pervivencia y el disfrute de las clases más altas o, al menos, las que lo parezcan. Al resto, pan y agua, aunque de estos dos imprescindibles tampoco es que vayamos sobrados.
Dejo aquí una canción bastante añeja de Serrat pero que merece una revisión. O una versión. Y no, no es un himno del escrache... aunque bien pudiera serlo.
sábado, 27 de abril de 2013
Mata Haris
Observo cada vez más a mi alrededor un curioso fenómeno. No sé si se trata de una realidad contrastada que percibe todo ser humano con cabeza, ojos y oídos o, simplemente, de una casualidad de ésas que ocurren en la vida, como cuando de repente te encuentras a embarazadas hasta musculándose en el gimnasio y a monjas y curas en lugares tan inhóspitos para la fe como puede ser un Zara. El caso es que percibo un número creciente de mozas, de entre 15 y treinta y tantos, que se creen en posesión de un descomunal poder de atracción hacia el sexo opuesto. Están plenamente convencidas de que todos los hombres suspiran por ellas y se ponen palotes a su paso porque sí, porque ellas lo valen. Y el que no reacciona es porque en el fondo no ha interiorizado que está loco homicida por sus huesos o, directamente, es gay. Sí, todo muy almodovariano. Hasta el punto de que, en una nueva vuelta de tuerca de estas peregrinas ideas que esgrime el director manchego en sus películas, nuestras dulces damiselas opinan que un hombre puede ser gay... hasta que se cruza con ellas, que entonces seguro, seguro, se vuelve hetero. Pues vale.
Visto así, me parece un acto de pretensión y presunción como mínimo extravagante. Por supuesto, los hombres tienen un mecanismo animal que les lleva a reaccionar con alegría ante una jamelga de buen ver, pero eso no quiere decir que quiera o pueda llevarse a la cama a la diosa o que mínimamente le guste. Simplemente, hay una serie de factores que, a la vista (ya no digamos al tacto) reaccionan con vida propia, sin que tenga demasiado que ver el hecho de que la persona que tengan enfrente les parezca un sílfide o una sífilis, a elegir.
Eso por un lado. Por otro, es de agradecer que ciertas mujeres jóvenes tengan tanta confianza en sí mismas y en sus armas femeninas. Me parece muy bien que se crean conquistadoras en tierras lejanas, dispuestas a llevarse el oro y también al moro. El problema es cuando en su camino se cruza algún elemento que no les presta la debida atención por los motivos que sean (a lo mejor, simplemente, porque su cabeza está en otras partes). Imagino que el darse cuenta de que sus cantos de sirena no afectan por igual a todos los navegantes debe ser demoledor, hasta el punto de cuestionarse continuamente el por qué y el cómo (el quién ya lo tienen resuelto). Se trata de un bucle absurdo y curioso que he tenido la ocasión de contemplar y del que es muy difícil sacar a la persona, más que nada porque procesos mentales tan sencillos como el de que es imposible gustarle a todo el mundo no entra dentro de sus acepciones, sobre todo cuando identificamos el término gustar, no referido al conjunto de cualidades de una persona que la hacen especial y diferente, sino al mero hecho de la atracción sexual. Lo que vendría siendo reducción al absurdo.
Yo no he pasado por eso en mi vida: jamás me he creído en posesión de ningún don divino que hiciera que todo ser con pantalones se interesara por mí y quisiera hacerme un hijo. Probablemente porque nunca, y menos de serie, he sido merecedora de tantas atenciones. De ahí que me resulte todo un espectáculo esta lucha de poder y esta forma de pensamiento único del porque yo lo valgo. Sin embargo, también me parece patético el que, este tipo de mujer, al llegar a cierta edad o cuando entiende que no puede despertar tantas pasiones como alguien más joven, caiga en la desesperación emocional e incluso en la aberración de tratamientos absurdos para sacar lustre al atractivo de forma proporcional al borrado del carácter y la personalidad. Cuando tu vida rota en torno al eje de atraer a los demás y el paso del tiempo te retira ese eje, solo te queda la opción de dar vueltas alrededor de ti mismo sin saber dónde agarrarte para no caer. Lógicamente, acabas pegándote un señor trompazo.
Me preocupa la importancia que le damos todos, hombres y mujeres, a un cuerpo atractivo y a una cara bonita. Y, sobre todo, el hecho de confiar la pervivencia de la relación a la supervivencia de ambos. Es una de las mayores injusticias que cometemos con nosotros mismos (la esclavitud de lo físico) y que no parecemos dispuestos a reparar, porque seguimos siendo fieles seguidores de las doctrinas de ciertas televisiones y revistas, impertérritas en sus mensajes de "cuerpo 10", "aprende a estar sexy para tu chico" "cómo atraer a los hombres" "delgada y firme en una semana" y demás estupideces a las que ciertos medios son muy afectos.
No sé si estamos creando ninfas o monstruos, o las dos cosas. A lo mejor perpetuamos la leyenda de aquellos seres de la antigüedad, que hacían lo imposible por embellecer y rejuvenecer su físico para esconder el duende deforme que había en su interior. Y lo curioso es que, ante eso, los demás, los "normales", no podemos ni queremos luchar. De hecho, lo "normal" es que ni nos miren. ¿Para qué?
Visto así, me parece un acto de pretensión y presunción como mínimo extravagante. Por supuesto, los hombres tienen un mecanismo animal que les lleva a reaccionar con alegría ante una jamelga de buen ver, pero eso no quiere decir que quiera o pueda llevarse a la cama a la diosa o que mínimamente le guste. Simplemente, hay una serie de factores que, a la vista (ya no digamos al tacto) reaccionan con vida propia, sin que tenga demasiado que ver el hecho de que la persona que tengan enfrente les parezca un sílfide o una sífilis, a elegir.
Eso por un lado. Por otro, es de agradecer que ciertas mujeres jóvenes tengan tanta confianza en sí mismas y en sus armas femeninas. Me parece muy bien que se crean conquistadoras en tierras lejanas, dispuestas a llevarse el oro y también al moro. El problema es cuando en su camino se cruza algún elemento que no les presta la debida atención por los motivos que sean (a lo mejor, simplemente, porque su cabeza está en otras partes). Imagino que el darse cuenta de que sus cantos de sirena no afectan por igual a todos los navegantes debe ser demoledor, hasta el punto de cuestionarse continuamente el por qué y el cómo (el quién ya lo tienen resuelto). Se trata de un bucle absurdo y curioso que he tenido la ocasión de contemplar y del que es muy difícil sacar a la persona, más que nada porque procesos mentales tan sencillos como el de que es imposible gustarle a todo el mundo no entra dentro de sus acepciones, sobre todo cuando identificamos el término gustar, no referido al conjunto de cualidades de una persona que la hacen especial y diferente, sino al mero hecho de la atracción sexual. Lo que vendría siendo reducción al absurdo.
Yo no he pasado por eso en mi vida: jamás me he creído en posesión de ningún don divino que hiciera que todo ser con pantalones se interesara por mí y quisiera hacerme un hijo. Probablemente porque nunca, y menos de serie, he sido merecedora de tantas atenciones. De ahí que me resulte todo un espectáculo esta lucha de poder y esta forma de pensamiento único del porque yo lo valgo. Sin embargo, también me parece patético el que, este tipo de mujer, al llegar a cierta edad o cuando entiende que no puede despertar tantas pasiones como alguien más joven, caiga en la desesperación emocional e incluso en la aberración de tratamientos absurdos para sacar lustre al atractivo de forma proporcional al borrado del carácter y la personalidad. Cuando tu vida rota en torno al eje de atraer a los demás y el paso del tiempo te retira ese eje, solo te queda la opción de dar vueltas alrededor de ti mismo sin saber dónde agarrarte para no caer. Lógicamente, acabas pegándote un señor trompazo.
Me preocupa la importancia que le damos todos, hombres y mujeres, a un cuerpo atractivo y a una cara bonita. Y, sobre todo, el hecho de confiar la pervivencia de la relación a la supervivencia de ambos. Es una de las mayores injusticias que cometemos con nosotros mismos (la esclavitud de lo físico) y que no parecemos dispuestos a reparar, porque seguimos siendo fieles seguidores de las doctrinas de ciertas televisiones y revistas, impertérritas en sus mensajes de "cuerpo 10", "aprende a estar sexy para tu chico" "cómo atraer a los hombres" "delgada y firme en una semana" y demás estupideces a las que ciertos medios son muy afectos.
No sé si estamos creando ninfas o monstruos, o las dos cosas. A lo mejor perpetuamos la leyenda de aquellos seres de la antigüedad, que hacían lo imposible por embellecer y rejuvenecer su físico para esconder el duende deforme que había en su interior. Y lo curioso es que, ante eso, los demás, los "normales", no podemos ni queremos luchar. De hecho, lo "normal" es que ni nos miren. ¿Para qué?
jueves, 25 de abril de 2013
El hombre es un lobby para el hombre
Estados Unidos, la, según algunos, mejor democracia del mundo, tiene un sistema para ejercer control sobre el Congreso como mínimo curioso. Se trata, obviamente, de los populares lobbies, grupos de presión llamados a actuar como puente entre la sociedad y la administración pública pero que, siguiendo la tradición anglosajona de reunir en grupos a gentes de los mismos oficios, se forman conforme a las pautas de una determinada actividad o interés muy concreto.
No solo Estados Unidos tiene el patrimonio de los lobbies; en la Unión Europea también efectúan su cabildeo importantes grupos de presión con sede en Bruselas. Lo que ocurre es que a los del congreso estadounidense los conocemos más gracias a las historias de Hollywood que no siempre los dejan en buen lugar.
Por los pasillos del congreso americano podemos encontrar lobbies de petroleras, de ecologistas, armamentísticos, a favor del tabaco, etc. Quienes los integran tienen como misión intentan influir en los representantes del pueblo para que las leyes que se voten en el hemiciclo les sean favorables. Los congresistas se ven así sometidos a una especie de acoso del que, probablemente, obtengan grandes prebendas. Es, ya digo, una institución muy añeja y que, vista desde el otro lado del Atlántico, encierra numerosos fallos y dudas infinitas, pero que a los norteamericanos parece gustarles. Hasta que algún lobbista es condenado por soborno y entonces la sociedad se pregunta aquello de qué he hecho yo para merecer a éste. Sin embargo, los escándalos son sorprendentemente poco, teniendo en cuenta el poder político y económico y la capacidad infinita de chantaje que atesoran los lobbies.
En Estados Unidos, un país con una financiación de partidos enormemente laxa, no es discutible la presión ejercida por el lobby, más aún cuando se entiende que no solo financian campañas, sino que son capaces de colocar a uno de los suyos en cotas muy altas del poder, como ocurrió con este sujeto, Dick Cheney, que, durante el mandato de Bush jr, nos tuvo a todos agarrados por los huevos y condujo a la comunidad internacional a una guerra absurda que favoreció de madera inequívoca a él mismo y a sus empresas. Ante este panorama, es lógico que a un español de a pie le cueste entender la legalidad del lobby, no así el gobierno que no nos representa.
Los escándalos de corrupción que han asolado, asolan y asolarán a la administración española nos demuestran que un gran número de políticos españoles son fácilmente sobornables y, además, están encantados de serlo. Las constructoras, el colectivo que más dinero ha movido en este país en las últimas décadas ha mandado en plazas, parques y barriadas, comprando y vendiendo gobiernos y colocando hombres de paja allá donde los debía haber de hierro. Y muy pocos políticos han denunciado el acoso y la sinvergüencería de quienes se dedicaban día tras día a presionarles; los consideraban un regalo del cielo y una garantía para su merecida y opípara jubilación.
Creo que a cualquier político de bien, el notar sobre el cogote la presión, el intento de soborno y el chantaje de quien tiene dinero para mover el mundo como se le antoja no debe de ser ninguna perita en dulce. Sin embargo, a nuestro gobierno le encanta sentir el aire tumefacto de la corrupción en la oreja, pero lo que no le gusta nada es oír desde la ventana el clamor del pueblo.
El Estado es una fórmula que no existiría sin un pueblo que depositara en él la soberanía. Hay Estado desde el mismo momento en que hay un pueblo que decide delegar en él. Si el pueblo buscara otra forma de regirse y regir, no estaríamos hablando de Estado y nos limitaríamos al concepto de nación. No voy a profundizar más en el tema, pero está claro que a muchos de nuestros gobernantes se les escapa el fundamento mismo de la democracia, de la soberanía y del Estado. Más a estos señores del PP, que ven nuestras protestas como amenaza cuando nosotros les elegimos precisamente porque prometieron hacer lo contrario de lo que han hecho. Es lógico que protestemos si nos sentimos estafados, del mismo modo que nos quejaríamos si un amigo nos falla o no cumple con lo que nos ha dicho. Pero parece ser que nuestro deber, según el PP, es quedarnos en casa y aguantar; si nos lanzamos a la calle a decirles cuatro verdades a la cara enseguida se sienten acosados, presionados, amenazados y sacan toda su artillería pesada para que entendamos que ellos son las víctimas y nosotros el lobby violento cuya protesta es un atentado a la democracia.
Ahora mismo está teniendo lugar el asedio al Congreso que ha mantenido a los diferentes grupos de movimientos ciudadanos sumidos en un guirigay de lo apoyo/no lo apoyo. Por mi parte, simplemente paso, pero lo que más me acojona de todo esto es que el gobierno lleva días, sino semanas, advirtiéndonos de que va a ser algo violento, antes de que siquiera se hubiera producido. Tal pareciera que buscaban que el acto acabara como el rosario de la aurora. Ellos mismos nos han hecho creer que no solo está mal asediar el Congreso, sino que es un delito. Ayer mismo, la delegada del gobierno en Madrid, la señora Cifuentes, se jactaba de haber detenido a unos jóvenes junto a la Facultad de Periodismo cargados con cócteles molotov que, "seguramente" serían usados en el numerito de hoy frente al Parlamento. Está claro el mensaje: "¿veis como estos muchachos son violentos? ¿No os lo decía yo, animalicos?". Pues sí, lleva tiempo diciéndolo. Lo que ocurre que también nos gustaría saber qué hacían estos individuos merodeando por Periodismo, quiénes eran y a qué grupo anarquista que, según Cifuentes, no se puede nombrar pero haberlo haylo, pertenecían. Somos así de curiosos. Es tan oportuno encontrar a tres mangantes con armas en su haber el día anterior de una manifestación peligrosa que te cagas como que a Fabra le toque la lotería mil veces seguidas si es menester.
El gobierno denuncia que somos nosotros los que presionamos, amenazamos, sobornamos y tratamos de condicionar las votaciones del Congreso con esa cosa tan nazi llamada escrache, por solo mencionar una de las estupideces que se nos pasa por la cabeza. Semejante comportamiento, en otros países, sería concebido como un vehículo más de expresión de la democracia, pero nosotros tenemos que aguantar que nos tilden de antisistemas y violentos por ejercer nuestro derecho a quejarnos de las mentiras y los engaños sistemáticos de un gobierno que, está claro, no nos merece. Ya va siendo hora de encontrar nuevas formas de delegar nuestra soberanía.
No solo Estados Unidos tiene el patrimonio de los lobbies; en la Unión Europea también efectúan su cabildeo importantes grupos de presión con sede en Bruselas. Lo que ocurre es que a los del congreso estadounidense los conocemos más gracias a las historias de Hollywood que no siempre los dejan en buen lugar.
Por los pasillos del congreso americano podemos encontrar lobbies de petroleras, de ecologistas, armamentísticos, a favor del tabaco, etc. Quienes los integran tienen como misión intentan influir en los representantes del pueblo para que las leyes que se voten en el hemiciclo les sean favorables. Los congresistas se ven así sometidos a una especie de acoso del que, probablemente, obtengan grandes prebendas. Es, ya digo, una institución muy añeja y que, vista desde el otro lado del Atlántico, encierra numerosos fallos y dudas infinitas, pero que a los norteamericanos parece gustarles. Hasta que algún lobbista es condenado por soborno y entonces la sociedad se pregunta aquello de qué he hecho yo para merecer a éste. Sin embargo, los escándalos son sorprendentemente poco, teniendo en cuenta el poder político y económico y la capacidad infinita de chantaje que atesoran los lobbies.
En Estados Unidos, un país con una financiación de partidos enormemente laxa, no es discutible la presión ejercida por el lobby, más aún cuando se entiende que no solo financian campañas, sino que son capaces de colocar a uno de los suyos en cotas muy altas del poder, como ocurrió con este sujeto, Dick Cheney, que, durante el mandato de Bush jr, nos tuvo a todos agarrados por los huevos y condujo a la comunidad internacional a una guerra absurda que favoreció de madera inequívoca a él mismo y a sus empresas. Ante este panorama, es lógico que a un español de a pie le cueste entender la legalidad del lobby, no así el gobierno que no nos representa.
Los escándalos de corrupción que han asolado, asolan y asolarán a la administración española nos demuestran que un gran número de políticos españoles son fácilmente sobornables y, además, están encantados de serlo. Las constructoras, el colectivo que más dinero ha movido en este país en las últimas décadas ha mandado en plazas, parques y barriadas, comprando y vendiendo gobiernos y colocando hombres de paja allá donde los debía haber de hierro. Y muy pocos políticos han denunciado el acoso y la sinvergüencería de quienes se dedicaban día tras día a presionarles; los consideraban un regalo del cielo y una garantía para su merecida y opípara jubilación.
Creo que a cualquier político de bien, el notar sobre el cogote la presión, el intento de soborno y el chantaje de quien tiene dinero para mover el mundo como se le antoja no debe de ser ninguna perita en dulce. Sin embargo, a nuestro gobierno le encanta sentir el aire tumefacto de la corrupción en la oreja, pero lo que no le gusta nada es oír desde la ventana el clamor del pueblo.
El Estado es una fórmula que no existiría sin un pueblo que depositara en él la soberanía. Hay Estado desde el mismo momento en que hay un pueblo que decide delegar en él. Si el pueblo buscara otra forma de regirse y regir, no estaríamos hablando de Estado y nos limitaríamos al concepto de nación. No voy a profundizar más en el tema, pero está claro que a muchos de nuestros gobernantes se les escapa el fundamento mismo de la democracia, de la soberanía y del Estado. Más a estos señores del PP, que ven nuestras protestas como amenaza cuando nosotros les elegimos precisamente porque prometieron hacer lo contrario de lo que han hecho. Es lógico que protestemos si nos sentimos estafados, del mismo modo que nos quejaríamos si un amigo nos falla o no cumple con lo que nos ha dicho. Pero parece ser que nuestro deber, según el PP, es quedarnos en casa y aguantar; si nos lanzamos a la calle a decirles cuatro verdades a la cara enseguida se sienten acosados, presionados, amenazados y sacan toda su artillería pesada para que entendamos que ellos son las víctimas y nosotros el lobby violento cuya protesta es un atentado a la democracia.
Ahora mismo está teniendo lugar el asedio al Congreso que ha mantenido a los diferentes grupos de movimientos ciudadanos sumidos en un guirigay de lo apoyo/no lo apoyo. Por mi parte, simplemente paso, pero lo que más me acojona de todo esto es que el gobierno lleva días, sino semanas, advirtiéndonos de que va a ser algo violento, antes de que siquiera se hubiera producido. Tal pareciera que buscaban que el acto acabara como el rosario de la aurora. Ellos mismos nos han hecho creer que no solo está mal asediar el Congreso, sino que es un delito. Ayer mismo, la delegada del gobierno en Madrid, la señora Cifuentes, se jactaba de haber detenido a unos jóvenes junto a la Facultad de Periodismo cargados con cócteles molotov que, "seguramente" serían usados en el numerito de hoy frente al Parlamento. Está claro el mensaje: "¿veis como estos muchachos son violentos? ¿No os lo decía yo, animalicos?". Pues sí, lleva tiempo diciéndolo. Lo que ocurre que también nos gustaría saber qué hacían estos individuos merodeando por Periodismo, quiénes eran y a qué grupo anarquista que, según Cifuentes, no se puede nombrar pero haberlo haylo, pertenecían. Somos así de curiosos. Es tan oportuno encontrar a tres mangantes con armas en su haber el día anterior de una manifestación peligrosa que te cagas como que a Fabra le toque la lotería mil veces seguidas si es menester.
El gobierno denuncia que somos nosotros los que presionamos, amenazamos, sobornamos y tratamos de condicionar las votaciones del Congreso con esa cosa tan nazi llamada escrache, por solo mencionar una de las estupideces que se nos pasa por la cabeza. Semejante comportamiento, en otros países, sería concebido como un vehículo más de expresión de la democracia, pero nosotros tenemos que aguantar que nos tilden de antisistemas y violentos por ejercer nuestro derecho a quejarnos de las mentiras y los engaños sistemáticos de un gobierno que, está claro, no nos merece. Ya va siendo hora de encontrar nuevas formas de delegar nuestra soberanía.
martes, 23 de abril de 2013
La cara oculta
Hoy mismo estaba manteniendo una conversación vía guasap (cómo me gusta españolizar el sujeto y el concepto) con otra persona, cuando esta última escribió algo que no me hizo gracia. No eran tanto las palabras como el tono que yo creía intuir en ellas. Así se lo dije, dando lugar a un rifirrafe de supuestas intenciones y malos entendidos que acabó trayendo a mi memoria algo que intento recordar con el mismo ahínco que pongo en que se me olvide: cuando leemos un escrito solemos interpretarlo más según nuestro estado de ánimo que el de quien lo ha elaborado.
Las palabras expresadas por escrito llaman a engaño en tanto en cuando no podemos ver, ni tan siquiera percibir, al sujeto emisor. Nos obligamos a hacer una composición de lugar, ya no de acuerdo a una realidad objetiva, sino a la realidad que nosotros queremos conformar y que puede corresponderse o no con la del otro. Por eso siempre han dicho que no es bueno cortar ninguna relación a través de unos cuantos caracteres, ya que, aparte de un gesto muy cobarde, deja al que es abandonado en una posición muy débil, en tanto en cuanto la indefensión multiplica por dos el efecto de lo que el otro dice pasándolo además por el tamiz de la emotividad exacerbada. Lo más curioso es que, muchas veces, quien perpetra una ofensa sabe o intuye el daño que hace, lo cual no consigue sino incrementar más su condición de agresor y verdugo, aunque sea desde el punto de vista de los sentimientos.
No sé los demás, pero en lo que a mí respecta noto que cada vez más tendemos a solucionar la papeleta (que no el problema) mediante unas palabras concebidas al ritmo del teclado del ordenador o el teléfono móvil. El cara a cara que yo tanto adoro y valoro se ha convertido en un trámite innecesario y engorroso que muchos prefieren obviar hasta el punto de que, en los recreos de los institutos, es común ver a adolescentes chateando entre sí aun cuando no les separe ni un metro de distancia. Un fenómeno al que continúo sin encontrar explicación posible salvo la (mala) costumbre adquirida.
Y el problema fundamental de resolverlo todo por la vía rápida es que nos quedamos anclados en lo superficial, sin intentar abarcar los diferentes puntos de vista o hacer un esfuerzo para entender al otro. Por decisión personal, desconozco el universo de Facebook y voy a seguir disfrutando de mi ignorancia, pero tengo una ligera idea de cómo se manejan las cosas en Twitter y no deja de asombrarme la capacidad que tienen algunos bulos de convertirse en palabra de Dios sin que nadie los cuestione.
El microblogging cuenta con la ventaja de ser rápido, efectivo y hasta diría que letal. Todos podemos elegir la perspectiva desde la que queremos ver el mundo y ello se refleja en aquellos que seguimos y a quienes observamos y hasta jaleamos libremente. Esta libertad es la culpable de que, guiada por lo que leo en Twitter, mi visión de lo que ocurre en el planeta y hasta mis conversaciones sean completamente diferentes a las del señor que se sienta a mi lado en el autobús, que probablemente coincidirá en muy poco conmigo. Seguramente a él no le interese lo mío al igual que a mi tampoco lo suyo cuando, en un mundo ideal, todos deberíamos picar un poco de cada plato para, al menos, componer la pieza central del puzzle.
Como bien dicen los entendidos, con el advenimiento de las redes sociales todos nos creemos periodistas. Pero no lo somos. Sin entrar en infructuosos debates, seríamos comunicadores, ya que transmitimos mensajes, aunque, en muchas ocasiones, ni hemos contrastado fuentes, ni nos preguntamos qué nos ha llevado hasta donde nos encontramos, ni somos capaces de contestar al quién, cómo, dónde, cuándo y por qué que articulan toda noticia. No seremos, por tanto, periodistas al uso, pero eso no evitará el que presumamos de estar bien informados y nos vengamos arriba en las discusiones de bar enarbolando teorías que, en el fondo, no sabemos de dónde proceden ni nos importa. El conocimiento, sin curiosidad, sin investigación y sin asimilación se parece demasiado a ese cotilleo que tanto nos retroalimenta y en el que nos regodeamos por nuestro bien común.
Hoy mismo, la cuenta en Twitter de Associated Press fue hackeada y Obama estuvo gravemente herido durante el tiempo suficiente para que los inversores se creyeran la nota y la Bolsa de Nueva York se lanzara en caída libre. Quien leyó semejante mentira cochina la dio por válida sin consultar la cuenta de la Casa Blanca o el Twitter de agencias igualmente serias como puede ser el caso de Reuters. Si esto ocurre a niveles tan elevados, sobra decir lo que nos puede pasar a nosotros, viles mortales carentes de teléfono rojo a mano, programados para aceptar sin preguntar toda información que pulula por ahí.
Hace una semana volví a recibir un mail donde se pedía ayuda a la comunidad internacional ante la repentina desaparición de una chica francesa de origen árabe. Su cara me sonaba e, investigando, me di cuenta de que ya me había llegado ese mismo mail en 2008, con la moza inalterable al paso del tiempo e idéntica petición de apoyo. O a la interfecta le gusta más desaparecer que a mí el chocolate con leche o estamos ante un hoax de ésos que se repite más que el ajo. Pero da igual, porque nos lo seguimos creyendo y lo reenviamos primorosamente con la misma diligencia que lo olvidamos. ¿Para qué consultar un medio francés y averiguar si se ha hecho eco de la noticia? Si lo dice internet, será verdad. Y si me lo remite mi tía la del pueblo, más.
Reconozco que suelo hacerme muchas preguntas sobre lo que leo, veo y oigo. A veces demasiadas. Que cuando le cuento a alguien algo que ha pasado y lo transmito como hecho certero es porque tengo mis motivos para pensar que es verdad. Y que no me gusta rehuir el contacto personal porque necesito ver la expresión de la otra persona, oír su voz y captar el mensaje que me transmite con sus gestos que, a lo mejor, no es el mismo que conseguiría hacerme llegar a través de unos cuantos caracteres escritos para salir del paso o en circunstancias poco agradecidas. En el fondo siempre he sido un pelín extravagante y me he fiado más de los actos de las personas que de sus palabras. Y cuando no lo he hecho me ha ido fatal. En fin; de todo se aprende...
Las palabras expresadas por escrito llaman a engaño en tanto en cuando no podemos ver, ni tan siquiera percibir, al sujeto emisor. Nos obligamos a hacer una composición de lugar, ya no de acuerdo a una realidad objetiva, sino a la realidad que nosotros queremos conformar y que puede corresponderse o no con la del otro. Por eso siempre han dicho que no es bueno cortar ninguna relación a través de unos cuantos caracteres, ya que, aparte de un gesto muy cobarde, deja al que es abandonado en una posición muy débil, en tanto en cuanto la indefensión multiplica por dos el efecto de lo que el otro dice pasándolo además por el tamiz de la emotividad exacerbada. Lo más curioso es que, muchas veces, quien perpetra una ofensa sabe o intuye el daño que hace, lo cual no consigue sino incrementar más su condición de agresor y verdugo, aunque sea desde el punto de vista de los sentimientos.
No sé los demás, pero en lo que a mí respecta noto que cada vez más tendemos a solucionar la papeleta (que no el problema) mediante unas palabras concebidas al ritmo del teclado del ordenador o el teléfono móvil. El cara a cara que yo tanto adoro y valoro se ha convertido en un trámite innecesario y engorroso que muchos prefieren obviar hasta el punto de que, en los recreos de los institutos, es común ver a adolescentes chateando entre sí aun cuando no les separe ni un metro de distancia. Un fenómeno al que continúo sin encontrar explicación posible salvo la (mala) costumbre adquirida.
Y el problema fundamental de resolverlo todo por la vía rápida es que nos quedamos anclados en lo superficial, sin intentar abarcar los diferentes puntos de vista o hacer un esfuerzo para entender al otro. Por decisión personal, desconozco el universo de Facebook y voy a seguir disfrutando de mi ignorancia, pero tengo una ligera idea de cómo se manejan las cosas en Twitter y no deja de asombrarme la capacidad que tienen algunos bulos de convertirse en palabra de Dios sin que nadie los cuestione.
El microblogging cuenta con la ventaja de ser rápido, efectivo y hasta diría que letal. Todos podemos elegir la perspectiva desde la que queremos ver el mundo y ello se refleja en aquellos que seguimos y a quienes observamos y hasta jaleamos libremente. Esta libertad es la culpable de que, guiada por lo que leo en Twitter, mi visión de lo que ocurre en el planeta y hasta mis conversaciones sean completamente diferentes a las del señor que se sienta a mi lado en el autobús, que probablemente coincidirá en muy poco conmigo. Seguramente a él no le interese lo mío al igual que a mi tampoco lo suyo cuando, en un mundo ideal, todos deberíamos picar un poco de cada plato para, al menos, componer la pieza central del puzzle.
Como bien dicen los entendidos, con el advenimiento de las redes sociales todos nos creemos periodistas. Pero no lo somos. Sin entrar en infructuosos debates, seríamos comunicadores, ya que transmitimos mensajes, aunque, en muchas ocasiones, ni hemos contrastado fuentes, ni nos preguntamos qué nos ha llevado hasta donde nos encontramos, ni somos capaces de contestar al quién, cómo, dónde, cuándo y por qué que articulan toda noticia. No seremos, por tanto, periodistas al uso, pero eso no evitará el que presumamos de estar bien informados y nos vengamos arriba en las discusiones de bar enarbolando teorías que, en el fondo, no sabemos de dónde proceden ni nos importa. El conocimiento, sin curiosidad, sin investigación y sin asimilación se parece demasiado a ese cotilleo que tanto nos retroalimenta y en el que nos regodeamos por nuestro bien común.
Hoy mismo, la cuenta en Twitter de Associated Press fue hackeada y Obama estuvo gravemente herido durante el tiempo suficiente para que los inversores se creyeran la nota y la Bolsa de Nueva York se lanzara en caída libre. Quien leyó semejante mentira cochina la dio por válida sin consultar la cuenta de la Casa Blanca o el Twitter de agencias igualmente serias como puede ser el caso de Reuters. Si esto ocurre a niveles tan elevados, sobra decir lo que nos puede pasar a nosotros, viles mortales carentes de teléfono rojo a mano, programados para aceptar sin preguntar toda información que pulula por ahí.
Hace una semana volví a recibir un mail donde se pedía ayuda a la comunidad internacional ante la repentina desaparición de una chica francesa de origen árabe. Su cara me sonaba e, investigando, me di cuenta de que ya me había llegado ese mismo mail en 2008, con la moza inalterable al paso del tiempo e idéntica petición de apoyo. O a la interfecta le gusta más desaparecer que a mí el chocolate con leche o estamos ante un hoax de ésos que se repite más que el ajo. Pero da igual, porque nos lo seguimos creyendo y lo reenviamos primorosamente con la misma diligencia que lo olvidamos. ¿Para qué consultar un medio francés y averiguar si se ha hecho eco de la noticia? Si lo dice internet, será verdad. Y si me lo remite mi tía la del pueblo, más.
Reconozco que suelo hacerme muchas preguntas sobre lo que leo, veo y oigo. A veces demasiadas. Que cuando le cuento a alguien algo que ha pasado y lo transmito como hecho certero es porque tengo mis motivos para pensar que es verdad. Y que no me gusta rehuir el contacto personal porque necesito ver la expresión de la otra persona, oír su voz y captar el mensaje que me transmite con sus gestos que, a lo mejor, no es el mismo que conseguiría hacerme llegar a través de unos cuantos caracteres escritos para salir del paso o en circunstancias poco agradecidas. En el fondo siempre he sido un pelín extravagante y me he fiado más de los actos de las personas que de sus palabras. Y cuando no lo he hecho me ha ido fatal. En fin; de todo se aprende...
lunes, 22 de abril de 2013
Eterno femenino
Decía hace poco un alcalde gallego que las mujeres son (somos) feministas hasta que se casan. En cuanto lo oyes deseas que alguna conjunción astral acabe como esas películas tan ñoñas en que dos personas cambian de cuerpo y se ven obligadas a vivir la vida del otro. Sería interesante que el alcalde experimentara, como por arte de magia, lo que es ser mujer y no morir en el intento.
No me considero una apasionada seguidora del movimiento feminista, mucho menos en su vertiente más reivindicativa, que tanto lustre tuvo allá por los 70 y que veía en el hombre el enemigo a batir. Creo que hombres y mujeres somos física y químicamente diferentes, y que precisamente ahí radica la gracia de este Tetris que nos vemos obligados a completar desde que el mundo es mundo. Sin embargo, sí siento tremendamente afecta a la igualdad de derechos y oportunidades y convencida de que las diferencias biológicas no pueden ni deben acarrear el dominio de un sexo sobre otro, menos aún en aras de la testosterona que tantos disgustos ha reportado a la humanidad.
Cuando era pequeña me regalaron un libro protagonizado por dos memas llamadas Jazmín y Petunia. Era la época en que devoraba los tebeos de Superman y empezaba a adentrarme en el inocente y lógico mundo de Los Cinco y sus aventuras. No sabía si de mayor quería ser Superman, pero estaba convencida de que, en modo alguno, hubiera ansiado ser alguna de esas ñoñas de nombre tan cursi como los rizos y lazos que lucían. Con el tiempo una aprende que lo del príncipe azul es una falacia y que eso de te trataré como una reina mejor que no (solo hace falta ver cómo nuestro Juancar se las gasta con Sofía). Creo que ya he contado alguna vez que me quedé ojiplática cuando, durante un viaje a Ushuaia, me explicaron el modo de vida de las tribus originarias del lugar. De hecho, en las imágenes que contemplé, me parecía que no había mujeres y que aquello estaba repleto de aguerridos machos de lanza en ristre. Pues bien, los aguerridos machos eran en realidad damiselas que se veían obligadas a hacer el trabajo más duro en un clima gélido (cazaban, pescaban, navegaban) mientras los muy hombretones se quedaban al amparo de la roca azuzando el fuego. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia.
No está en mi propósito generalizar y, de hecho, espero que lo que voy a exponer a continuación no sea una situación general sino todo lo contrario, pero ese cambio del que hablaba el alcalde bocazas tal vez sí se de, aunque no tanto en las formas como en el fondo. Y es que cuando una mujer se empareja en una relación sólida y duradera (insisto en que espero que no sea una ley de común aplicación) se ve obligada a adaptarse a una nueva situación que no se parece en nada a esa fantasía idílica del comieron perdices. Desconozco el por qué, pero el hombre tiene la mala costumbre de delegar en la mujer, ya no solo las tareas del hogar, sino también las administrativas (recordar fechas señaladas, incluso de la familia política), educativas y hasta sanitarias. Estando como estamos, genéticamente programadas (aunque nos fastidie) para esperar que un hombre ejerza el papel que le corresponde atávicamente y tire del carro, somos nosotras las que nos vemos obligadas a tomar las riendas y desgastarnos emocionalmente mientras el amor de nuestras vidas intenta cambiar lo menos posible su hábitos de antes, algo que resulta verdaderamente dramático cuando hay niños de por medio. Si una madre de familia se pone enferma, alguien lo estará más que ella; si se preocupa, alguien tendrá más razones que ella para hacerlo; si se deprime, alguien lo estará aún más. Incluso si se siente feliz no celebrará su felicidad, sino la de otro que considere tener más derecho.
Los problemas del día a día (no los grandes retos empresariales, ni, por supuesto, las epopeyas vacacionales) acaban siendo asunto solo de uno. La mujer se ve obligada a sufrir en el entorno laboral, intentando conciliar como puede y que no la miran mal por salir con la hora pegada al culo para llegar a recoger a los churumbeles a kárate; debe tragarse sus malos rollos y sus comeduras de coco amén de sus conflictos (esa sensación de que nadie la oye ni la escucha y que así será hasta el final de los tiempos); necesita tener la ropa limpia, la comida en la mesa a su hora y estar contenta, feliz y descansada para que ese instinto sexual que no le permiten haber perdido entre estrés, depresión y decepción, se canalice como es debido. No recibe abrazos: los da. Aprende a repartir entre los demás lo que ya no espera para ella.
Cuando una mujer se empareja y da inicio a un proyecto de vida, más temprano que tarde se convierte en un símbolo de la unidad familiar, un pilar al que todos se agarran pero al que nadie mira o al que muy pocos saben ver. Tiene que ser una buena madre, una excelente esposa, una trabajadora impecable y, además, lucir un físico de veinteañera, porque quienes más dicen quererla no le permiten envejecer ni abandonarse bajo riesgo de ser abandonada. Y, sobre todo, debe ser práctica, aprender a resolver conflictos, a gestar decisiones impopulares y a asumir como propias responsabilidades que siempre entendió que serían compartidas.
Claro que las mujeres mutamos, porque sabemos adaptarnos y entendemos la capacidad de sacrificio mejor que cualquier mártir de los que jalonan los catecismo. El problema entonces tal vez no sea nuestro, sino del sexo contrario, porque mientras nosotras hacemos de tripas corazón y asumimos nuevos roles aunque nos desagraden, los hombres luchan contra viento y marea para seguir siendo como siempre se han visto: libres, jóvenes y triunfadores. Sin embargo, la resistencia al cambio que tanto practican (cuando no están gastando sus energías en volver a ser el joven que una vez desearon ser y que nunca existió salvo en su imaginación), tiene un efecto nada secundario: que acabamos viéndolos como realmente son. Y ahí empieza la lucha de sexos, ésa en la que ellos se defienden con armamento pesado y nosotras con biberones y pinzas de la ropa. No sé quién ganará, pero sí puedo adivinar quién tiene todas las de perder.
No me considero una apasionada seguidora del movimiento feminista, mucho menos en su vertiente más reivindicativa, que tanto lustre tuvo allá por los 70 y que veía en el hombre el enemigo a batir. Creo que hombres y mujeres somos física y químicamente diferentes, y que precisamente ahí radica la gracia de este Tetris que nos vemos obligados a completar desde que el mundo es mundo. Sin embargo, sí siento tremendamente afecta a la igualdad de derechos y oportunidades y convencida de que las diferencias biológicas no pueden ni deben acarrear el dominio de un sexo sobre otro, menos aún en aras de la testosterona que tantos disgustos ha reportado a la humanidad.
Cuando era pequeña me regalaron un libro protagonizado por dos memas llamadas Jazmín y Petunia. Era la época en que devoraba los tebeos de Superman y empezaba a adentrarme en el inocente y lógico mundo de Los Cinco y sus aventuras. No sabía si de mayor quería ser Superman, pero estaba convencida de que, en modo alguno, hubiera ansiado ser alguna de esas ñoñas de nombre tan cursi como los rizos y lazos que lucían. Con el tiempo una aprende que lo del príncipe azul es una falacia y que eso de te trataré como una reina mejor que no (solo hace falta ver cómo nuestro Juancar se las gasta con Sofía). Creo que ya he contado alguna vez que me quedé ojiplática cuando, durante un viaje a Ushuaia, me explicaron el modo de vida de las tribus originarias del lugar. De hecho, en las imágenes que contemplé, me parecía que no había mujeres y que aquello estaba repleto de aguerridos machos de lanza en ristre. Pues bien, los aguerridos machos eran en realidad damiselas que se veían obligadas a hacer el trabajo más duro en un clima gélido (cazaban, pescaban, navegaban) mientras los muy hombretones se quedaban al amparo de la roca azuzando el fuego. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia.
No está en mi propósito generalizar y, de hecho, espero que lo que voy a exponer a continuación no sea una situación general sino todo lo contrario, pero ese cambio del que hablaba el alcalde bocazas tal vez sí se de, aunque no tanto en las formas como en el fondo. Y es que cuando una mujer se empareja en una relación sólida y duradera (insisto en que espero que no sea una ley de común aplicación) se ve obligada a adaptarse a una nueva situación que no se parece en nada a esa fantasía idílica del comieron perdices. Desconozco el por qué, pero el hombre tiene la mala costumbre de delegar en la mujer, ya no solo las tareas del hogar, sino también las administrativas (recordar fechas señaladas, incluso de la familia política), educativas y hasta sanitarias. Estando como estamos, genéticamente programadas (aunque nos fastidie) para esperar que un hombre ejerza el papel que le corresponde atávicamente y tire del carro, somos nosotras las que nos vemos obligadas a tomar las riendas y desgastarnos emocionalmente mientras el amor de nuestras vidas intenta cambiar lo menos posible su hábitos de antes, algo que resulta verdaderamente dramático cuando hay niños de por medio. Si una madre de familia se pone enferma, alguien lo estará más que ella; si se preocupa, alguien tendrá más razones que ella para hacerlo; si se deprime, alguien lo estará aún más. Incluso si se siente feliz no celebrará su felicidad, sino la de otro que considere tener más derecho.
Los problemas del día a día (no los grandes retos empresariales, ni, por supuesto, las epopeyas vacacionales) acaban siendo asunto solo de uno. La mujer se ve obligada a sufrir en el entorno laboral, intentando conciliar como puede y que no la miran mal por salir con la hora pegada al culo para llegar a recoger a los churumbeles a kárate; debe tragarse sus malos rollos y sus comeduras de coco amén de sus conflictos (esa sensación de que nadie la oye ni la escucha y que así será hasta el final de los tiempos); necesita tener la ropa limpia, la comida en la mesa a su hora y estar contenta, feliz y descansada para que ese instinto sexual que no le permiten haber perdido entre estrés, depresión y decepción, se canalice como es debido. No recibe abrazos: los da. Aprende a repartir entre los demás lo que ya no espera para ella.
Cuando una mujer se empareja y da inicio a un proyecto de vida, más temprano que tarde se convierte en un símbolo de la unidad familiar, un pilar al que todos se agarran pero al que nadie mira o al que muy pocos saben ver. Tiene que ser una buena madre, una excelente esposa, una trabajadora impecable y, además, lucir un físico de veinteañera, porque quienes más dicen quererla no le permiten envejecer ni abandonarse bajo riesgo de ser abandonada. Y, sobre todo, debe ser práctica, aprender a resolver conflictos, a gestar decisiones impopulares y a asumir como propias responsabilidades que siempre entendió que serían compartidas.
Claro que las mujeres mutamos, porque sabemos adaptarnos y entendemos la capacidad de sacrificio mejor que cualquier mártir de los que jalonan los catecismo. El problema entonces tal vez no sea nuestro, sino del sexo contrario, porque mientras nosotras hacemos de tripas corazón y asumimos nuevos roles aunque nos desagraden, los hombres luchan contra viento y marea para seguir siendo como siempre se han visto: libres, jóvenes y triunfadores. Sin embargo, la resistencia al cambio que tanto practican (cuando no están gastando sus energías en volver a ser el joven que una vez desearon ser y que nunca existió salvo en su imaginación), tiene un efecto nada secundario: que acabamos viéndolos como realmente son. Y ahí empieza la lucha de sexos, ésa en la que ellos se defienden con armamento pesado y nosotras con biberones y pinzas de la ropa. No sé quién ganará, pero sí puedo adivinar quién tiene todas las de perder.
sábado, 20 de abril de 2013
Sex in the city
Hubo un tiempo en que, para ir a un sex shop, había que vestirse como el inspector Gadget (gorro, gabardinas y gafas), no fuera a ser que te reconociera la vecina de enfrente mientras regaba los dos geranios de su balcón. Hoy, afortunadamente, entrar en una de estas tiendas no supone una amenaza para la reputación y la integridad personal. O sí.
Estos días leíamos en la prensa noticias íntimamente relacionadas con los nuevos usos y costumbres que damos a los objetos sexuales. En realidad, ya nos olíamos algo cuando comprobamos que las muñecas hinchables podían ejercer de sexy copilota para colarse en determinadas salidas de autovía sin que te multaran al ir un conduciendo solo. El ingenio del conductor de las grandes urbes no tiene límite. Y sus pasiones, tampoco.
Sin embargo, lo que acaba de llegar a nuestros oídos traspasa todos los límites conocidos y amplía muchísimo los horizontes, hasta el punto de empezar a pensar en maquinar interesantes tareas para lubricantes y buscar distintos agujeros en los que meter la fusta. Me refiero, obviamente, a dos noticias sin parangón: la de las prostitutas que lograron ahuyentar a un ladrón con vibradores y los consoladores-bomba enviados al arzobispo de Pamplona.
El primero de los sucesos tuvo lugar en Bélgica, en un prostíbulo propiedad de un tipo que solía facturarle señoritas de buen ver a Strauss-Kahn para que se entretuviera entre reunión y reunión. Al parecer, un ladrón entró en el burdel con ganas de meter… la mano en la caja, y se lió parda. En un principio, las meretrices se escondieron, pero luego decidieron que en tiempos de guerra todo agujero es trinchera y emplearon todas sus armas de mujer contra el atacante. Total, que a vibradorazo limpio consiguieron espantar al ratero, que imagino habrá sacado una fantástica lección del envite: con el sexo no se juega.
Otra cosa es el tema de los consoladores-bomba enviados al arzobispo de Pamplona, acción reivindicada por el muy anarquista y cachondo Grupo Anticlerical para el fomento del Juguete Sexual. Supongo que esta banda pensó que no había mejor forma de que un arzobispo llegue al éxtasis y viera a Dios. Cuidado con lo que deseas, porque te será concedido.
Resulta, además, que no es la primera vez que el alegre grupito hace de las suyas y ya intentó lo mismo con el director de un colegio de los Legionarios de Cristo. En este caso, el objeto explotó antes de tiempo, causando daños a la funcionaria de correos que lo manipulaba, lo cual, en mi mente sucia, no puede menos que despertar la alarma preguntándome qué hacía una sesuda trabajadora de Correos manipulando un consolador-bomba. Ahí lo dejo...
Ahora toca preguntarse por qué, después de tantos años de menear los gadgets sexuales y echar mano de risa tonta durante las reuniones de tuppersex, no se nos había ocurrido aún darles otros usos que no fueran los obvios. Pienso y no paro en la capacidad de acción y ejecución de unas bolas chinas, un masturbador anal, la barra de Pole Dance o el polonio aplicado a la lencería comestible. Y no sé en qué demonios andan americanos, iraquíes y coreanos, dotando de tecnología punta a las muy dotadas bombas de destrucción masiva cuando las armas de verdad, las que hacen daño y mucha pupa, están en los domicilios particulares, escondidas en el cajón de la lencería íntima, al fondo y a la derecha.
Pero no todas van a ser preguntas lanzadas al aire e inquietudes sin respuesta: al fin he conseguido entender por qué tantas mujeres cargan el mamotreto de 50 Sombras de Grey durante los viajes en metro. Una cosa es el placer de la lectura y otra muy distinta saber que si le arreas con él a un depravado le dejas tonto. ¿Para qué queremos aprender kung fu teniendo ya no un dildo, sino las andanzas por capítulos de Christian Grey? Chúpate ésa, pequeño saltamontes.
Estos días leíamos en la prensa noticias íntimamente relacionadas con los nuevos usos y costumbres que damos a los objetos sexuales. En realidad, ya nos olíamos algo cuando comprobamos que las muñecas hinchables podían ejercer de sexy copilota para colarse en determinadas salidas de autovía sin que te multaran al ir un conduciendo solo. El ingenio del conductor de las grandes urbes no tiene límite. Y sus pasiones, tampoco.
Sin embargo, lo que acaba de llegar a nuestros oídos traspasa todos los límites conocidos y amplía muchísimo los horizontes, hasta el punto de empezar a pensar en maquinar interesantes tareas para lubricantes y buscar distintos agujeros en los que meter la fusta. Me refiero, obviamente, a dos noticias sin parangón: la de las prostitutas que lograron ahuyentar a un ladrón con vibradores y los consoladores-bomba enviados al arzobispo de Pamplona.
El primero de los sucesos tuvo lugar en Bélgica, en un prostíbulo propiedad de un tipo que solía facturarle señoritas de buen ver a Strauss-Kahn para que se entretuviera entre reunión y reunión. Al parecer, un ladrón entró en el burdel con ganas de meter… la mano en la caja, y se lió parda. En un principio, las meretrices se escondieron, pero luego decidieron que en tiempos de guerra todo agujero es trinchera y emplearon todas sus armas de mujer contra el atacante. Total, que a vibradorazo limpio consiguieron espantar al ratero, que imagino habrá sacado una fantástica lección del envite: con el sexo no se juega.
Otra cosa es el tema de los consoladores-bomba enviados al arzobispo de Pamplona, acción reivindicada por el muy anarquista y cachondo Grupo Anticlerical para el fomento del Juguete Sexual. Supongo que esta banda pensó que no había mejor forma de que un arzobispo llegue al éxtasis y viera a Dios. Cuidado con lo que deseas, porque te será concedido.
Resulta, además, que no es la primera vez que el alegre grupito hace de las suyas y ya intentó lo mismo con el director de un colegio de los Legionarios de Cristo. En este caso, el objeto explotó antes de tiempo, causando daños a la funcionaria de correos que lo manipulaba, lo cual, en mi mente sucia, no puede menos que despertar la alarma preguntándome qué hacía una sesuda trabajadora de Correos manipulando un consolador-bomba. Ahí lo dejo...
Ahora toca preguntarse por qué, después de tantos años de menear los gadgets sexuales y echar mano de risa tonta durante las reuniones de tuppersex, no se nos había ocurrido aún darles otros usos que no fueran los obvios. Pienso y no paro en la capacidad de acción y ejecución de unas bolas chinas, un masturbador anal, la barra de Pole Dance o el polonio aplicado a la lencería comestible. Y no sé en qué demonios andan americanos, iraquíes y coreanos, dotando de tecnología punta a las muy dotadas bombas de destrucción masiva cuando las armas de verdad, las que hacen daño y mucha pupa, están en los domicilios particulares, escondidas en el cajón de la lencería íntima, al fondo y a la derecha.
Pero no todas van a ser preguntas lanzadas al aire e inquietudes sin respuesta: al fin he conseguido entender por qué tantas mujeres cargan el mamotreto de 50 Sombras de Grey durante los viajes en metro. Una cosa es el placer de la lectura y otra muy distinta saber que si le arreas con él a un depravado le dejas tonto. ¿Para qué queremos aprender kung fu teniendo ya no un dildo, sino las andanzas por capítulos de Christian Grey? Chúpate ésa, pequeño saltamontes.
viernes, 19 de abril de 2013
Por amor
No me interesan nada ni la vida ni la carrera musical de Isabel Pantoja. Tengo que advertirlo porque, partiendo de esta base, a lo mejor todo lo que voy a soltar en este escrito son una sarta de sandeces capaces de dejar las palabras de Cospedal a la altura de los discursos de Churchill. Pero es que actualidad obliga.
Como, lógicamente, lo que haga esta señora con su existencia no es asunto mío, el caso por el que ha sido juzgada y condenada sin alevosía, el llamado caso Malaya, me pilla a contramano. Vamos, que sé que iba de blanqueo de dinero y delitos contra el erario público, pero poco más. Mi cultura me deja a la altura del betún o, lo que es lo mismo, a ser consciente de que la niña Isabel se aprovechó de los tejemanejes de su querido Julián Muñoz al frente del ayuntamiento de Marbella hasta el punto de engrosar de manera muy sospechosa su patrimonio personal.
Sin embargo, hace un par de días leí una columna, que pretendía ser conmovedora, en la que se intentaban justificar los dineros de la artista por el amor incondicional que profesaba al ladrón de su corazón y, ya que estamos, también del pueblo de Marbella. Según se aventuraba en aquel listado de justificaciones, Isabel se había vuelto bruta, ciega y sordomuda (como diría Shakira) en cuanto le echó el ojo al galán de su telenovela, ese macho ibérico, de bigote en ristre, gomina sandunguera y pantalones a la altura de la sobaquina.
Para empezar, me cuesta ponerme en situación porque soy incapaz de verle el sex-appeal a Julián Muñoz, un ex camarero de oficio y casado con beneficio. Ni su físico, ni su actitud, ni su cultura de bar se corresponden con lo que yo entiendo que sería un hombre atractivo. Pero como hay gustos para todos y me veo obligada a aceptar eso que dicen de que debemos estar abiertos al amor, etc, etc, voy a intentar entender que la Pantoja, nada más ver a su Julián, tan garboso y tan alcalde, se lió el mantón de Manila a la cabeza, se recogió los volantes y se lanzó a los brazos del susodicho víctima de una pasión desenfrenada. Claro que una cosa es estar enamorada y otra ser cómplice, a sabiendas, de las estupideces que comete quien duerme contigo.
Me cuesta trabajo justificar el que esta señora, que va de lista, no se haya percatado en ningún momento de que en su casa entraba dinero a espuertas y que las cabezas de su finca aumentaban por la milagrosa intervención del Espíritu Santo. No puedo comprender cómo, de un día para otro, se dio cuenta de que su cartilla estaba llena de millones y, en vez de cuestionarse si aquello estaba bien o regular, decidiera comprarse un apartamento en el mismo lugar que todos los estafadores de la Marbella conocida. Mi sentido común, otra vez metiendo el dedo en el ojo.
Una mujer como ella, con tanto que ganar y tanto que perder, no se hace delincuente por amor sino por insensatez y apego al poder. No creo que a la Pantoja le deslumbrara el hombre en sí, sino el puesto que ése hombre ocupaba dentro del organigrama social y lo mucho que destacaba. A su lado se creyó invencible, y no es que cometiera locuras porque el corazón se lo ordenara sino por la propia incultura del poder, esa mala costumbre de los españoles de creernos por encima del bien y del mal cuando alcanzamos ciertas cumbres. Es como ocurre con el mal de altura que les afecta a algunos montañeros tras escalar riscos inconcebibles para el común de los mortales: pueden ser víctimas de alucinaciones visuales. En el caso del poder administrativo, político y social sucede lo mismo: una vez alcanzadas las cotas más altas, uno empieza a tergiversar la realidad y a creer que todo lo que tiene se lo merece por ser vos quien sois y que no necesita rendir cuentas de ello.
Más o menos es lo que le ha pasado a Urdangarín, al que también han querido poner el amor como excusa para las mil estupideces cometidas. Contaban hace poco que, tal vez, Iñaki, el pobre jugador de balonmano que nunca llegó a completar sus estudios universitarios, se sintió obligado a rendir cuentas antes su familia política y a proporcionarle a su mujer el nivel de vida palaciego del que gozaba antes de casarse. De ahí su empeño en delinquir más allá del disimulo. No creo que esta exposición de los hechos demuestre el enamoramiento absoluto del interfecto sino más bien sus muy escasas luces: se casó con el poder y lo utilizó a su modo, creyéndose en el derecho divino de aprovecharse de cualquiera que le hiciera una reverencia. ¿Quería que su esposa le admirara? Seguro, pero en ello no difiere del común de los hombres, que siempre anhelan la adoración femenina, aunque la mujer en cuestión la venda barata. Otra cosa es aquello tan sabio que decía Pérez Reverte de que "el mayor premio es que una mujer superior te mire con admiración". Quizás ése fue el problema, tanto de Urdangarín como de Muñoz, el querer impresionar a mujeres que ellos consideraban por encima de la media en general y de ellos en particular. Lo que no sabían es que sus damas no eran superiores, sino consentidoras e instigadoras, emulando a aquello que repetían los hermanos Marx: "la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte".
Es curioso la cantidad de locuras que se justifican por amor. Pero estoy convencida de que la ambición explica muchas más, incluida la utilización de las personas. El amor nos ciega y nos lleva a cometer tonterías sin sentido, pocas veces delitos premeditados y perfectamente sincronizados. Justificar enriquecimientos ilícitos y continuos diciendo que fueron perpetrados por el corazón y no por la cabeza es querer tapar el sol con un dedo.
No digo yo que en todos estos casos no haya habido atracción, ni pasión, pero de lo que sí estoy convencida es de que hubo mucha adrenalina y, tal vez, los implicados reconozcan esos momentos vividos como los mejores de su vida, con ese subidón que te hace creerte inmortal en la adolescencia y superhéroe en la madurez. Todo se magnifica, se goza y se disfruta en 3 D y con sonido dolby surround. Por eso la caída, además de ser dura, no se asume. Como también cuesta asumir el intento banal de llamar novela rosa a la que solo es folletín gris marengo. Del mismo color que los personajes que lo protagonizan.
Como, lógicamente, lo que haga esta señora con su existencia no es asunto mío, el caso por el que ha sido juzgada y condenada sin alevosía, el llamado caso Malaya, me pilla a contramano. Vamos, que sé que iba de blanqueo de dinero y delitos contra el erario público, pero poco más. Mi cultura me deja a la altura del betún o, lo que es lo mismo, a ser consciente de que la niña Isabel se aprovechó de los tejemanejes de su querido Julián Muñoz al frente del ayuntamiento de Marbella hasta el punto de engrosar de manera muy sospechosa su patrimonio personal.
Sin embargo, hace un par de días leí una columna, que pretendía ser conmovedora, en la que se intentaban justificar los dineros de la artista por el amor incondicional que profesaba al ladrón de su corazón y, ya que estamos, también del pueblo de Marbella. Según se aventuraba en aquel listado de justificaciones, Isabel se había vuelto bruta, ciega y sordomuda (como diría Shakira) en cuanto le echó el ojo al galán de su telenovela, ese macho ibérico, de bigote en ristre, gomina sandunguera y pantalones a la altura de la sobaquina.
Para empezar, me cuesta ponerme en situación porque soy incapaz de verle el sex-appeal a Julián Muñoz, un ex camarero de oficio y casado con beneficio. Ni su físico, ni su actitud, ni su cultura de bar se corresponden con lo que yo entiendo que sería un hombre atractivo. Pero como hay gustos para todos y me veo obligada a aceptar eso que dicen de que debemos estar abiertos al amor, etc, etc, voy a intentar entender que la Pantoja, nada más ver a su Julián, tan garboso y tan alcalde, se lió el mantón de Manila a la cabeza, se recogió los volantes y se lanzó a los brazos del susodicho víctima de una pasión desenfrenada. Claro que una cosa es estar enamorada y otra ser cómplice, a sabiendas, de las estupideces que comete quien duerme contigo.
Me cuesta trabajo justificar el que esta señora, que va de lista, no se haya percatado en ningún momento de que en su casa entraba dinero a espuertas y que las cabezas de su finca aumentaban por la milagrosa intervención del Espíritu Santo. No puedo comprender cómo, de un día para otro, se dio cuenta de que su cartilla estaba llena de millones y, en vez de cuestionarse si aquello estaba bien o regular, decidiera comprarse un apartamento en el mismo lugar que todos los estafadores de la Marbella conocida. Mi sentido común, otra vez metiendo el dedo en el ojo.
Una mujer como ella, con tanto que ganar y tanto que perder, no se hace delincuente por amor sino por insensatez y apego al poder. No creo que a la Pantoja le deslumbrara el hombre en sí, sino el puesto que ése hombre ocupaba dentro del organigrama social y lo mucho que destacaba. A su lado se creyó invencible, y no es que cometiera locuras porque el corazón se lo ordenara sino por la propia incultura del poder, esa mala costumbre de los españoles de creernos por encima del bien y del mal cuando alcanzamos ciertas cumbres. Es como ocurre con el mal de altura que les afecta a algunos montañeros tras escalar riscos inconcebibles para el común de los mortales: pueden ser víctimas de alucinaciones visuales. En el caso del poder administrativo, político y social sucede lo mismo: una vez alcanzadas las cotas más altas, uno empieza a tergiversar la realidad y a creer que todo lo que tiene se lo merece por ser vos quien sois y que no necesita rendir cuentas de ello.
Más o menos es lo que le ha pasado a Urdangarín, al que también han querido poner el amor como excusa para las mil estupideces cometidas. Contaban hace poco que, tal vez, Iñaki, el pobre jugador de balonmano que nunca llegó a completar sus estudios universitarios, se sintió obligado a rendir cuentas antes su familia política y a proporcionarle a su mujer el nivel de vida palaciego del que gozaba antes de casarse. De ahí su empeño en delinquir más allá del disimulo. No creo que esta exposición de los hechos demuestre el enamoramiento absoluto del interfecto sino más bien sus muy escasas luces: se casó con el poder y lo utilizó a su modo, creyéndose en el derecho divino de aprovecharse de cualquiera que le hiciera una reverencia. ¿Quería que su esposa le admirara? Seguro, pero en ello no difiere del común de los hombres, que siempre anhelan la adoración femenina, aunque la mujer en cuestión la venda barata. Otra cosa es aquello tan sabio que decía Pérez Reverte de que "el mayor premio es que una mujer superior te mire con admiración". Quizás ése fue el problema, tanto de Urdangarín como de Muñoz, el querer impresionar a mujeres que ellos consideraban por encima de la media en general y de ellos en particular. Lo que no sabían es que sus damas no eran superiores, sino consentidoras e instigadoras, emulando a aquello que repetían los hermanos Marx: "la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte".
Es curioso la cantidad de locuras que se justifican por amor. Pero estoy convencida de que la ambición explica muchas más, incluida la utilización de las personas. El amor nos ciega y nos lleva a cometer tonterías sin sentido, pocas veces delitos premeditados y perfectamente sincronizados. Justificar enriquecimientos ilícitos y continuos diciendo que fueron perpetrados por el corazón y no por la cabeza es querer tapar el sol con un dedo.
No digo yo que en todos estos casos no haya habido atracción, ni pasión, pero de lo que sí estoy convencida es de que hubo mucha adrenalina y, tal vez, los implicados reconozcan esos momentos vividos como los mejores de su vida, con ese subidón que te hace creerte inmortal en la adolescencia y superhéroe en la madurez. Todo se magnifica, se goza y se disfruta en 3 D y con sonido dolby surround. Por eso la caída, además de ser dura, no se asume. Como también cuesta asumir el intento banal de llamar novela rosa a la que solo es folletín gris marengo. Del mismo color que los personajes que lo protagonizan.
martes, 16 de abril de 2013
Barbie World
Soy de ese tipo de mujeres (haberlas, haylas) que jamás ha tenido una Barbie y que nunca en su vida ha jugado con ella. Tampoco es que haya pasado muchas horas compartiendo y departiendo con muñecas, la verdad, pero confieso que no me atrae en absoluto esa rubia y curvilínea beldad. Tal vez porque no me recuerda a nadie que conozca (mucho menos a mí misma) y no consigo establecer lazos de identificación subliminal que a toda hembra se le presupone con la representación icónica de ciertas figuras de su mismo sexo.
No soy rubia; no tengo ese tipazo ni lo pretendo; jamás me han presentado a Ken y, sobre todo, no vivo en un mundo color de rosa en el que desde el tampón hasta el descapotable que no poseo son del tono de las fresas en verano y las flores en primavera. De hecho, aborrezco el mentado color y, si no fuera por los riquísimos pastelitos Pantera Rosa que me alegraron tantos recreos, lo eliminaría de la lista Pantone.
Mi desapego con Barbie es inversamente proporcional a lo bien que me suele caer la gente que la colecciona. Hablo de los que conozco, lógicamente. Al mundo entero le sorprendería ver cómo es el perfil medio de quien atesora este tipo de muñecas y que suele corresponderse con personas nada ñoñas y cero cursis. Esta misma semana conocía a uno de esos individuos (individua en este caso), que no sabía explicarme el por qué de su amor incondicional hacia la rubicunda muñeca cuando ella es un ser pensante que, en principios y en comportamiento, está a cien mil kilómetros del mundo Barbie. El corazón tiene razones que la razón no entiende.
Algo posee esta norteamericana de pro para enganchar tanto y a tantas generaciones. La muñeca ya tiene una edad y, no obstante, ahí sigue, con la sonrisa congelada, como recién salida de un capítulo cutre de Dinastía o de un concurso de belleza de algún pueblo de Alabama. A sus 54 tacos, ella continúa luciendo palmito, inalterable e impertérrita, con su tira y afloja con el Ken que le regalaron en algún cumple, haciendo cupcakes y haciéndose tratamientos de belleza. Irreal como una película porno: con cintura diminuta, tetas XL y la menopausia, ni verla.
Su longevidad y buen estado de salud propician el que, de vez en cuando, surjan cruzadas en su nombre. La última, por ejemplo, es de ésas polémicas inútiles que te obligan a tomar partido aunque, en el fondo, consideres que se trata de una soberana estupidez. Como diría mi madre, que de Barbie tiene lo mismo que yo, o sea nada, "de algo hay que hablar". Y hoy se habla bastante de la Barbie de diferentes nacionalidades que, según Mattel, el paritorio de todas las muñecas, ha sido concebida para eliminar barreras y fomentar la tolerancia. No sé yo. Déjenme decirles que la nobleza del propósito no justifica la ineptitud de los hechos o, en otras palabras, muy de Derecho Penal, "la causa de la causa es causa del mal causado", esto es, quien crea el mal es su causa y, por tanto, responsable del mismo.
Por muchas justificaciones y pompones rosas que exhiban los creativos de Mattel, lo único que han logrado con este agradable grupito de Barbies foráneas es redundar en el estereotipo. Por ejemplo, la Barbie española toma las calles y jugueterías, cómo no, vestida de flamenca y a punto de obsequiarse con una procesión de la Semana Santa sevillana. Personalmente, el que la vistan de faralaes o de fallera me toca un pie, pero sí me gustaría apostillar que a mí, aun siendo española, la cultura flamenca me resulta muy lejana, lejanísima, en cualquiera de sus manifestaciones artísticas. En el fondo, creo que me sentiría más identificada con un islandés que con alguien de Almería; a lo mejor es que, como siempre me acaba diciendo alguien, los que nacimos allá en el norte, a mano izquierda, somos raros de cojones.
Otra de las Barbies, sin embargo, me produce más escozor. Lejos de asemejarse a alguno de los pobladores indígenas que han dejado su huella en el país, Barbie México tiene el físico y el vestido de una aspirante a Miss Universo nacida en algún indefinido lugar del planeta. No creo que la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas mexicanos sientan ese lazo de cariño con la muñeca del que yo misma carezco. Más aún cuando a dicha Barbie le acompaña un accesorio estrella: el pasaporte. Sí señores, esta criatura de plástico no es una de las muchas indocumentadas que se juegan la vida intentando cruzar la frontera o que sobreviven gracias a la economía sumergida de los Estados Unidos; la Barbie mexicana, además de vivir en un mundo mitad rosa, mitad azul celeste, tiene los papeles en regla. Con eso y con su físico de heroína de culebrón, tira millas.
Ahora mismo, en Estados Unidos se debate una ley migratoria que, probablemente, acabe regularizando a gran cantidad de inmigrantes. No puedo menos que congratularme por ello; ya va siendo hora de que se respeten los derechos más elementales del ser humano y se les permita el acceso a los servicios básicos a gente que vive y trabaja por y para un país que ya es el suyo. Sin embargo, detalles como esta Barbie de pacotilla, que se presenta a las niñas con el pasaporte en mano, no hacen sino incrementar el concepto de que no solo no somos iguales, sino que la diferencia importa y define.
Y la Barbie mexicana no es la única "curiosidad" de este singular mundo en e que todo es de color rosa furcia: su homóloga japonesa parece una mala imitación de Shirley McLaine en Mi dulce geisha y la holandesa de la impresión de que la acaban de sacar del mostrador de los quesos en el supermercado, justo entre los congelados y las galletas. Somos así de modernos, liberales y viajados.
Por lo menos, he de decir que Mattel le ha adjudicado a su chica mexicana un fiel amigo: un perro chihuahua. Así me gusta, innovando. Pero no nos quejemos, que el chucho lo mismo ladra. Nada que ver con el Ken de turno (llámenle ustedes Pancho) del que dudo que tan siquiera mueva la colita. Ayyy...
No soy rubia; no tengo ese tipazo ni lo pretendo; jamás me han presentado a Ken y, sobre todo, no vivo en un mundo color de rosa en el que desde el tampón hasta el descapotable que no poseo son del tono de las fresas en verano y las flores en primavera. De hecho, aborrezco el mentado color y, si no fuera por los riquísimos pastelitos Pantera Rosa que me alegraron tantos recreos, lo eliminaría de la lista Pantone.
Mi desapego con Barbie es inversamente proporcional a lo bien que me suele caer la gente que la colecciona. Hablo de los que conozco, lógicamente. Al mundo entero le sorprendería ver cómo es el perfil medio de quien atesora este tipo de muñecas y que suele corresponderse con personas nada ñoñas y cero cursis. Esta misma semana conocía a uno de esos individuos (individua en este caso), que no sabía explicarme el por qué de su amor incondicional hacia la rubicunda muñeca cuando ella es un ser pensante que, en principios y en comportamiento, está a cien mil kilómetros del mundo Barbie. El corazón tiene razones que la razón no entiende.
Algo posee esta norteamericana de pro para enganchar tanto y a tantas generaciones. La muñeca ya tiene una edad y, no obstante, ahí sigue, con la sonrisa congelada, como recién salida de un capítulo cutre de Dinastía o de un concurso de belleza de algún pueblo de Alabama. A sus 54 tacos, ella continúa luciendo palmito, inalterable e impertérrita, con su tira y afloja con el Ken que le regalaron en algún cumple, haciendo cupcakes y haciéndose tratamientos de belleza. Irreal como una película porno: con cintura diminuta, tetas XL y la menopausia, ni verla.
Su longevidad y buen estado de salud propician el que, de vez en cuando, surjan cruzadas en su nombre. La última, por ejemplo, es de ésas polémicas inútiles que te obligan a tomar partido aunque, en el fondo, consideres que se trata de una soberana estupidez. Como diría mi madre, que de Barbie tiene lo mismo que yo, o sea nada, "de algo hay que hablar". Y hoy se habla bastante de la Barbie de diferentes nacionalidades que, según Mattel, el paritorio de todas las muñecas, ha sido concebida para eliminar barreras y fomentar la tolerancia. No sé yo. Déjenme decirles que la nobleza del propósito no justifica la ineptitud de los hechos o, en otras palabras, muy de Derecho Penal, "la causa de la causa es causa del mal causado", esto es, quien crea el mal es su causa y, por tanto, responsable del mismo.
Por muchas justificaciones y pompones rosas que exhiban los creativos de Mattel, lo único que han logrado con este agradable grupito de Barbies foráneas es redundar en el estereotipo. Por ejemplo, la Barbie española toma las calles y jugueterías, cómo no, vestida de flamenca y a punto de obsequiarse con una procesión de la Semana Santa sevillana. Personalmente, el que la vistan de faralaes o de fallera me toca un pie, pero sí me gustaría apostillar que a mí, aun siendo española, la cultura flamenca me resulta muy lejana, lejanísima, en cualquiera de sus manifestaciones artísticas. En el fondo, creo que me sentiría más identificada con un islandés que con alguien de Almería; a lo mejor es que, como siempre me acaba diciendo alguien, los que nacimos allá en el norte, a mano izquierda, somos raros de cojones.
Otra de las Barbies, sin embargo, me produce más escozor. Lejos de asemejarse a alguno de los pobladores indígenas que han dejado su huella en el país, Barbie México tiene el físico y el vestido de una aspirante a Miss Universo nacida en algún indefinido lugar del planeta. No creo que la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas mexicanos sientan ese lazo de cariño con la muñeca del que yo misma carezco. Más aún cuando a dicha Barbie le acompaña un accesorio estrella: el pasaporte. Sí señores, esta criatura de plástico no es una de las muchas indocumentadas que se juegan la vida intentando cruzar la frontera o que sobreviven gracias a la economía sumergida de los Estados Unidos; la Barbie mexicana, además de vivir en un mundo mitad rosa, mitad azul celeste, tiene los papeles en regla. Con eso y con su físico de heroína de culebrón, tira millas.
Ahora mismo, en Estados Unidos se debate una ley migratoria que, probablemente, acabe regularizando a gran cantidad de inmigrantes. No puedo menos que congratularme por ello; ya va siendo hora de que se respeten los derechos más elementales del ser humano y se les permita el acceso a los servicios básicos a gente que vive y trabaja por y para un país que ya es el suyo. Sin embargo, detalles como esta Barbie de pacotilla, que se presenta a las niñas con el pasaporte en mano, no hacen sino incrementar el concepto de que no solo no somos iguales, sino que la diferencia importa y define.
Y la Barbie mexicana no es la única "curiosidad" de este singular mundo en e que todo es de color rosa furcia: su homóloga japonesa parece una mala imitación de Shirley McLaine en Mi dulce geisha y la holandesa de la impresión de que la acaban de sacar del mostrador de los quesos en el supermercado, justo entre los congelados y las galletas. Somos así de modernos, liberales y viajados.
Por lo menos, he de decir que Mattel le ha adjudicado a su chica mexicana un fiel amigo: un perro chihuahua. Así me gusta, innovando. Pero no nos quejemos, que el chucho lo mismo ladra. Nada que ver con el Ken de turno (llámenle ustedes Pancho) del que dudo que tan siquiera mueva la colita. Ayyy...
lunes, 15 de abril de 2013
Violencia eres tú
Hoy mismo, en una de esas comparecencias a cara de perro que tanto gustan a María Dolores de Cospedal, la presidenta de Castilla La Mancha y segunda de a bordo en el trasatlántico del PP, se ha descolgando con otra de las suyas. Su referencia a que la violencia se volverá contra quienes la ejercen es el segundo capítulo de esa telenovela made in Génova donde quienes nos gobiernan son los ricos y buenos y nosotros los pobres, malos, nazis y terroristas.
A Cospedal le ha dado por llamar nazis a quienes practican el escrache contra diputados del PP, esa protesta estilo "cobrador del frac" en la que, que yo sepa, no ha habido víctimas a no ser de la pura vergüenza que podría causar el gozar de un patrimonio solvente mientras a muchos otros les están echando de sus casas. La ineptitud para parar los desahucios, esgrimida por el partido conservador, parece manifiesta, pero lejos de mostrar su solidaridad con los afectados, nuestros gobernantes ningunean a cualquiera que pida o proponga medidas mínimamente dignas contra esta sangría que nos está dejando, no solo sin la vivienda a la que constitucionalmente tenemos derecho, sino también sin gente.
Visto lo visto, cualquier podría decir que el PP entiende por democracia ese sistema que mantiene a la gente plácidamente en sus casas (quienes la tengan) y les anima a ir a votar cada cuatro años. Mucho más democrático aún si las urnas les dan la victoria a ellos mismos. Las protestas están bien siempre y cuando sean contra otros: ahí sí vale insultar, escupir, amenazar etc; en cambio, las protestas contra los desmadres cometidos por los conservadores son un atentado a las buenas costumbres y a todo el pueblo español. Si no, no se explican actos tan variopintos como el movilizar a la policía (siempre con fondos públicos) para blindar la sede del Partido Popular en la calle Génova y que no se acerque ningún manifestante con ganas de jarana cada vez que alguien convoca una marcha. O llamar nazi y terrorista a quien acude a poner una pegatina verde al portal de algún diputado pepero.
El definir con ambos conceptos a aquellos que practican el escrache (recordemos: protesta no violenta) implica, primero, un desconocimiento histórico bastante evidente y, segundo, una falta de respeto a las víctimas de los genocidios nazis y de los actos terroristas, que banaliza y convierte en chiste fácil tanto a unos como a otros.
No es bueno para el PP llenarse la boca hablando de violencia perpetrada por quien ejerce una protesta legítima y pacífica. Tampoco lo es, para el sindicato Manos Limpias, denunciar a Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, conforme a un supuesto delito de amenazas y coacciones. No sé lo que entiende Manos Limpias por amenazas, pero se ve que amagar con barrer de un plumazo el matrimonio homosexual o pasarse por la faltriquera el derecho al aborto no son amenazas ni coacciones a gran parte de la población. Eso sí, soltarle en la cara a un diputado del PP que es un sinvergüenza por consentir y no hacer nada ante un desahucio que deja a una familia en la calle y sin recursos, eso es coacción, amenaza y, según los altos dirigentes, hasta terrorismo.
Manos Limpias esgrime en su casta denuncia que el acudir a las puertas del domicilio de un diputado para exponerle la realidad que implica quedarse sin vivienda y pegar cuatro gritos es, de lo malo, lo peor. Sobre todo porque en el domicilio de marras suelen vivir menores que se sienten amedrentados al ver tanta gente reunida en el portal. He de reconocer que esto me pone de muy mala milk y me explico: tras leer sus argumentos, entiendo que a Manos Limpias le parece casi de justicia divina el que "otros" niños se queden de la noche a la mañana sin casa, que tengan que sobrevivir a base de la caridad y que se vean obligados a llevar sobre sus espaldas la desesperación mal disimulada de los adultos. Les preocupan muchísimo más los hijos de los diputados, a los que yo sepa nadie ha amagado con insultar, pero les traen al pairo los retoños de los menos favorecidos, que no tienen el capital ni los garantes económicos necesarios para ir a un colegio de pago y, a este paso, y gracias a la audacia del PP y de sus colegas europeos, asistir a la universidad pública. Menudo rostro gastan algunos.
Ayer hablaba un poco del nazismo y recordaba que Hitler ganó unas elecciones democráticas sin casi atusarse el bigote. El problema vino después, cuando, pertrechado en el poder, empezó a dar rienda suelta a sus fobias y complejos, a creer que el que no estaba con él estaba contra él y a primar a un segmento de la población y a una determinada clase social sobre otra que resulta era la suya o a la que él quería pertenecer por derecho divino. El resultado de tanta obsesión todos sabemos cuál es. Por eso, y siempre desde el respeto, le pediría a María Dolores de Cospedal que, antes de dar una nueva rueda de prensa y soltar las barbaridades que suelta para lavar la cara del jefe, leyera un poco de la historia europea, incluido el terrorismo en Irlanda del Norte, Alemania (Baader-Meinhof) e Italia (Brigadas Rojas). Y si no le gusta leer, que vea las películas R.A.F Facción del Ejército Rojo o Buongiorno notte, para que entienda cómo son los movimientos terroristas europeos, así, contado en imágenes, que es más fácil. Quizás el próximo día un periodista vaya con la lección aprendida y le saque los colores, obligándola a inventar argucias tan disparatadas como la violencia en diferido o el nazismo a plazos. Por mi parte, prefiero no enterarme, gracias.
A Cospedal le ha dado por llamar nazis a quienes practican el escrache contra diputados del PP, esa protesta estilo "cobrador del frac" en la que, que yo sepa, no ha habido víctimas a no ser de la pura vergüenza que podría causar el gozar de un patrimonio solvente mientras a muchos otros les están echando de sus casas. La ineptitud para parar los desahucios, esgrimida por el partido conservador, parece manifiesta, pero lejos de mostrar su solidaridad con los afectados, nuestros gobernantes ningunean a cualquiera que pida o proponga medidas mínimamente dignas contra esta sangría que nos está dejando, no solo sin la vivienda a la que constitucionalmente tenemos derecho, sino también sin gente.
Visto lo visto, cualquier podría decir que el PP entiende por democracia ese sistema que mantiene a la gente plácidamente en sus casas (quienes la tengan) y les anima a ir a votar cada cuatro años. Mucho más democrático aún si las urnas les dan la victoria a ellos mismos. Las protestas están bien siempre y cuando sean contra otros: ahí sí vale insultar, escupir, amenazar etc; en cambio, las protestas contra los desmadres cometidos por los conservadores son un atentado a las buenas costumbres y a todo el pueblo español. Si no, no se explican actos tan variopintos como el movilizar a la policía (siempre con fondos públicos) para blindar la sede del Partido Popular en la calle Génova y que no se acerque ningún manifestante con ganas de jarana cada vez que alguien convoca una marcha. O llamar nazi y terrorista a quien acude a poner una pegatina verde al portal de algún diputado pepero.
El definir con ambos conceptos a aquellos que practican el escrache (recordemos: protesta no violenta) implica, primero, un desconocimiento histórico bastante evidente y, segundo, una falta de respeto a las víctimas de los genocidios nazis y de los actos terroristas, que banaliza y convierte en chiste fácil tanto a unos como a otros.
No es bueno para el PP llenarse la boca hablando de violencia perpetrada por quien ejerce una protesta legítima y pacífica. Tampoco lo es, para el sindicato Manos Limpias, denunciar a Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, conforme a un supuesto delito de amenazas y coacciones. No sé lo que entiende Manos Limpias por amenazas, pero se ve que amagar con barrer de un plumazo el matrimonio homosexual o pasarse por la faltriquera el derecho al aborto no son amenazas ni coacciones a gran parte de la población. Eso sí, soltarle en la cara a un diputado del PP que es un sinvergüenza por consentir y no hacer nada ante un desahucio que deja a una familia en la calle y sin recursos, eso es coacción, amenaza y, según los altos dirigentes, hasta terrorismo.
Manos Limpias esgrime en su casta denuncia que el acudir a las puertas del domicilio de un diputado para exponerle la realidad que implica quedarse sin vivienda y pegar cuatro gritos es, de lo malo, lo peor. Sobre todo porque en el domicilio de marras suelen vivir menores que se sienten amedrentados al ver tanta gente reunida en el portal. He de reconocer que esto me pone de muy mala milk y me explico: tras leer sus argumentos, entiendo que a Manos Limpias le parece casi de justicia divina el que "otros" niños se queden de la noche a la mañana sin casa, que tengan que sobrevivir a base de la caridad y que se vean obligados a llevar sobre sus espaldas la desesperación mal disimulada de los adultos. Les preocupan muchísimo más los hijos de los diputados, a los que yo sepa nadie ha amagado con insultar, pero les traen al pairo los retoños de los menos favorecidos, que no tienen el capital ni los garantes económicos necesarios para ir a un colegio de pago y, a este paso, y gracias a la audacia del PP y de sus colegas europeos, asistir a la universidad pública. Menudo rostro gastan algunos.
Ayer hablaba un poco del nazismo y recordaba que Hitler ganó unas elecciones democráticas sin casi atusarse el bigote. El problema vino después, cuando, pertrechado en el poder, empezó a dar rienda suelta a sus fobias y complejos, a creer que el que no estaba con él estaba contra él y a primar a un segmento de la población y a una determinada clase social sobre otra que resulta era la suya o a la que él quería pertenecer por derecho divino. El resultado de tanta obsesión todos sabemos cuál es. Por eso, y siempre desde el respeto, le pediría a María Dolores de Cospedal que, antes de dar una nueva rueda de prensa y soltar las barbaridades que suelta para lavar la cara del jefe, leyera un poco de la historia europea, incluido el terrorismo en Irlanda del Norte, Alemania (Baader-Meinhof) e Italia (Brigadas Rojas). Y si no le gusta leer, que vea las películas R.A.F Facción del Ejército Rojo o Buongiorno notte, para que entienda cómo son los movimientos terroristas europeos, así, contado en imágenes, que es más fácil. Quizás el próximo día un periodista vaya con la lección aprendida y le saque los colores, obligándola a inventar argucias tan disparatadas como la violencia en diferido o el nazismo a plazos. Por mi parte, prefiero no enterarme, gracias.
domingo, 14 de abril de 2013
Los amigos de mis amigos
Además de mis precarios conocimientos sobre gestión, mi poca vocación y mi falta de carisma (aunque esto, visto lo visto, es subsanable) hay motivos aún más vulgares por los que jamás podría dedicarme a la política. Y no hablo de que, a diferencia de muchos, no me postularía pensando que la política está ahí para ejercerla pensando que voy a sacar rédito de ella, sino creyendo que toda la ciudadanía puede obtener beneficios de mi gestión. No. Me refiero a cosas muy de andar por casa.
Por ejemplo, y creo que lo he repetido más de una vez, admiro muchísimo a las personas que hacen lo que dicen van a hacer. De hecho, intento cumplir también yo con esta máxima y, precisamente porque lo intento, soy capaz de entender que, en el camino, a veces surgen imponderables que te impiden acceder al objetivo marcado. Pero una cosa son los imponderables y, otras, las excusas baratas. Sea como fuere, creo que todos merecemos una explicación coherente por el no cumplimiento de lo acordado o definido, algo que casa muy mal con la gestión política a la que nos han acostumbrado, prácticamente, a golpes.
Otro factor, no menos desdeñable pero sí bastante más personal, es mi tendencia incontrolable a confiar durante los momentos de crisis en personas que no merecen tal confianza. No tienen que ser necesariamente tiempos de absoluta debacle personal, que también los hay, sino momentos de tensión o de excesiva responsabilidad los que me llevan a empatizar con gente con la que, en circunstancias normales, no lo haría. Esta habilidad mía llega hasta el extremo de caer en el complejo "mierda en el zapato", es decir, frecuentar a personas para las que, se nota, se siente, soy un incordio, pero a quienes les cuesta deshacerse de mí por motivos muy variopintos (pena, miedo a quedar mal etc) aunque yo siempre sepa que, en el fondo y aunque ni ellos mismo se lo reconozcan a sí mismos, lo están deseando. Al final el complejo se resuelve siempre de idéntica manera: el dueño del zapato deja traslucir su crueldad y aprovecha cualquier motivo o supuesta afrenta para limpiar la mierda con un chorro bien frío y tirarla a la trituradora de basuras; o el acomplejado se harta de sentirse un cagarro, el último mono en las prioridades del otro, y abre los ojos cuando se da cuenta que no tiene el apoyo ajeno sino todo lo contrario, así que solo le queda diluirse, convertirse en abono y dejar que del trozo de mantillo nazca algo bonito.
Todo esto para decir que si a esta menda le otorgaran un cargo público por vez primera, estoy convencida de que la tensión, las ganas de cumplir, las presiones etc., mandarían mi sexto sentido de vacaciones al Caribe y me volverían muy laxa a la hora de formar equipo, manteniendo siempre la gatera abierta para que se colaran todo tipo de alimañas. Así soy y así me reconozco. Por ello, entiendo que, en la alta política, haya muchas garrapatas deseosas de anclarse al poder y perpetuarse en él. Pero una cosa es que uno atienda a referencias externas y no se de cuenta de verdad del pelaje de alguien y otra que sepa y consienta.
La mayoría recordamos (al menos yo sí) lo que ocurrió con el candidato Josep Borrell en las primeras primarias del PSOE. Vaya por delante que, a pesar de que hay muchos en las filas de la izquierda que no comulgan en absoluto con Borrell, para mí fue, es y será por muchísimos motivos, un político muy digno. Tan digno que dimitió y se bajó de la carrera a candidato a la presidencia porque dos ex colaboradores suyos de cuando era ministro estaban siendo investigados por presunto delito fiscal. Una tiende a pensar que probablemente hubo marejadilla de fondo y que a Borrell lo apreciaban sus compañeros más o menos lo que los niños adoran a las acelgas, pero en este asunto, y más después de la dimisión y posterior exilio de Borrell en el Parlamento Europeo, quiero empatizar con el ex candidato y creer que no tuvo conocimiento o, en todo caso, jamás consintió el delito que cometieron dos colaboradores abducidos por el lado oscuro del trinque político.
Sin embargo, mi concepción de las debilidades humanas no es tan abierta ni estupenda como para entender qué hacía Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, paseándose con un narco y aprovechándose de su dinero y sus contactos para disfrutar de vacaciones de ensueño mientras gran parte de los gallegos y gallegas estaban sumidos en la pesadilla de la droga. El comentario aquel de "solo son unas fotos" que pronunció hace unos días sin que se le empañaran las gafas es para darle un guantazo o dos en todo el morro. Lo mismo podríamos decir de las imágenes de los niños muertos en algún bombardeo sirio o del escenario del crimen que la banda de Charles Mason cometió en casa de la actriz Sharon Tate: "solo son unas fotos".
Pues no, señor Feijóo. Son más que unas fotos. En ellas se le ve a usted, un político ya con padrinos, cargos y aspiraciones, pasándoselo teta con un señor que acababa de licenciarse como contrabandista y estaba en pleno doctorado para hacerse narcotraficante. Todo el mundo en Galicia sabía y conocía a qué se dedicaba el tal Dorado, pero como usted entonces era uno más de los principitos que rodeaban a Fraga, tampoco nos importó su actitud chulesca. Lo que ocurre es que el tiempo pasa y, en ocasiones, hasta perpetra extrañas justicias, y ahí lo tenemos a usted, con el bronceador a medio poner, riéndole las gracias a un tipo del que no me cabe duda que conoce perfectamente la calaña.
Los caminos que sigue el PP pra justificar sus bravuconadas son inescrutables. Y patéticos. Más aún cuando, en su día, montó la de Dios en el pórtico de la gloria porque el entonces líder del BNG, Anxo Quintana, se paseó en el yate de un empresario que no frecuentaba el mundo de la droga ni se le esperaba. O como cuando ahora comparan el escrache con el nazismo (como bien recordaban muchos ayer, la victoria de Hitler se gestó en un entorno democrático y evolucionó hasta un engendro que veía enemigos en todos los que no pensaban igual) cuando ellos mismos justificaron, por ejemplo, aquel intento de agresión por parte de dos miembros del PP del que fue víctima el socialista José Bono hace unos años. Hay que joderse.
A lo mejor los populares, en lugar de mantener y pagar sueldos millonarios a presuntos delincuentes como Bárcenas o el ex marido de Ana Mato (¿alguien me podría explicar qué asesinato tiene que cometer esa mujer para que le quiten por fin la cartera de ministra?), deberían destinar el dinero a un departamento encargado de la búsqueda de excusas coherentes y, sobre todo, convincentes. Seguirán haciendo lo contrario a lo que dicen pero, quizás, de esa manera, se nos quite ese horrible complejo de mierda en el zapato que nos ha dejado cornudos y continuamente apaleados.
Por ejemplo, y creo que lo he repetido más de una vez, admiro muchísimo a las personas que hacen lo que dicen van a hacer. De hecho, intento cumplir también yo con esta máxima y, precisamente porque lo intento, soy capaz de entender que, en el camino, a veces surgen imponderables que te impiden acceder al objetivo marcado. Pero una cosa son los imponderables y, otras, las excusas baratas. Sea como fuere, creo que todos merecemos una explicación coherente por el no cumplimiento de lo acordado o definido, algo que casa muy mal con la gestión política a la que nos han acostumbrado, prácticamente, a golpes.
Otro factor, no menos desdeñable pero sí bastante más personal, es mi tendencia incontrolable a confiar durante los momentos de crisis en personas que no merecen tal confianza. No tienen que ser necesariamente tiempos de absoluta debacle personal, que también los hay, sino momentos de tensión o de excesiva responsabilidad los que me llevan a empatizar con gente con la que, en circunstancias normales, no lo haría. Esta habilidad mía llega hasta el extremo de caer en el complejo "mierda en el zapato", es decir, frecuentar a personas para las que, se nota, se siente, soy un incordio, pero a quienes les cuesta deshacerse de mí por motivos muy variopintos (pena, miedo a quedar mal etc) aunque yo siempre sepa que, en el fondo y aunque ni ellos mismo se lo reconozcan a sí mismos, lo están deseando. Al final el complejo se resuelve siempre de idéntica manera: el dueño del zapato deja traslucir su crueldad y aprovecha cualquier motivo o supuesta afrenta para limpiar la mierda con un chorro bien frío y tirarla a la trituradora de basuras; o el acomplejado se harta de sentirse un cagarro, el último mono en las prioridades del otro, y abre los ojos cuando se da cuenta que no tiene el apoyo ajeno sino todo lo contrario, así que solo le queda diluirse, convertirse en abono y dejar que del trozo de mantillo nazca algo bonito.
Todo esto para decir que si a esta menda le otorgaran un cargo público por vez primera, estoy convencida de que la tensión, las ganas de cumplir, las presiones etc., mandarían mi sexto sentido de vacaciones al Caribe y me volverían muy laxa a la hora de formar equipo, manteniendo siempre la gatera abierta para que se colaran todo tipo de alimañas. Así soy y así me reconozco. Por ello, entiendo que, en la alta política, haya muchas garrapatas deseosas de anclarse al poder y perpetuarse en él. Pero una cosa es que uno atienda a referencias externas y no se de cuenta de verdad del pelaje de alguien y otra que sepa y consienta.
La mayoría recordamos (al menos yo sí) lo que ocurrió con el candidato Josep Borrell en las primeras primarias del PSOE. Vaya por delante que, a pesar de que hay muchos en las filas de la izquierda que no comulgan en absoluto con Borrell, para mí fue, es y será por muchísimos motivos, un político muy digno. Tan digno que dimitió y se bajó de la carrera a candidato a la presidencia porque dos ex colaboradores suyos de cuando era ministro estaban siendo investigados por presunto delito fiscal. Una tiende a pensar que probablemente hubo marejadilla de fondo y que a Borrell lo apreciaban sus compañeros más o menos lo que los niños adoran a las acelgas, pero en este asunto, y más después de la dimisión y posterior exilio de Borrell en el Parlamento Europeo, quiero empatizar con el ex candidato y creer que no tuvo conocimiento o, en todo caso, jamás consintió el delito que cometieron dos colaboradores abducidos por el lado oscuro del trinque político.
Sin embargo, mi concepción de las debilidades humanas no es tan abierta ni estupenda como para entender qué hacía Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, paseándose con un narco y aprovechándose de su dinero y sus contactos para disfrutar de vacaciones de ensueño mientras gran parte de los gallegos y gallegas estaban sumidos en la pesadilla de la droga. El comentario aquel de "solo son unas fotos" que pronunció hace unos días sin que se le empañaran las gafas es para darle un guantazo o dos en todo el morro. Lo mismo podríamos decir de las imágenes de los niños muertos en algún bombardeo sirio o del escenario del crimen que la banda de Charles Mason cometió en casa de la actriz Sharon Tate: "solo son unas fotos".
Pues no, señor Feijóo. Son más que unas fotos. En ellas se le ve a usted, un político ya con padrinos, cargos y aspiraciones, pasándoselo teta con un señor que acababa de licenciarse como contrabandista y estaba en pleno doctorado para hacerse narcotraficante. Todo el mundo en Galicia sabía y conocía a qué se dedicaba el tal Dorado, pero como usted entonces era uno más de los principitos que rodeaban a Fraga, tampoco nos importó su actitud chulesca. Lo que ocurre es que el tiempo pasa y, en ocasiones, hasta perpetra extrañas justicias, y ahí lo tenemos a usted, con el bronceador a medio poner, riéndole las gracias a un tipo del que no me cabe duda que conoce perfectamente la calaña.
Los caminos que sigue el PP pra justificar sus bravuconadas son inescrutables. Y patéticos. Más aún cuando, en su día, montó la de Dios en el pórtico de la gloria porque el entonces líder del BNG, Anxo Quintana, se paseó en el yate de un empresario que no frecuentaba el mundo de la droga ni se le esperaba. O como cuando ahora comparan el escrache con el nazismo (como bien recordaban muchos ayer, la victoria de Hitler se gestó en un entorno democrático y evolucionó hasta un engendro que veía enemigos en todos los que no pensaban igual) cuando ellos mismos justificaron, por ejemplo, aquel intento de agresión por parte de dos miembros del PP del que fue víctima el socialista José Bono hace unos años. Hay que joderse.
A lo mejor los populares, en lugar de mantener y pagar sueldos millonarios a presuntos delincuentes como Bárcenas o el ex marido de Ana Mato (¿alguien me podría explicar qué asesinato tiene que cometer esa mujer para que le quiten por fin la cartera de ministra?), deberían destinar el dinero a un departamento encargado de la búsqueda de excusas coherentes y, sobre todo, convincentes. Seguirán haciendo lo contrario a lo que dicen pero, quizás, de esa manera, se nos quite ese horrible complejo de mierda en el zapato que nos ha dejado cornudos y continuamente apaleados.
viernes, 12 de abril de 2013
Realidad extrema
Reconozco que me cuesta tomarme a bien esos anuncios que aparecen en prensa y portales ad hoc ofreciendo trabajos serios a sueldos de coña. O directamente sin sueldo, lo que ni tan siquiera se puede llamar esclavitud versión Cabaña del tío Tom, sobre todo porque el tío Tom tenía un techo donde guarecerse, cortesía del tío Sam.
Y, sin embargo, cuando el hambre aprieta y el currículum se desmorona, uno acepta hasta hacerse lavapiés de la Duquesa de Alba solo por la voluntad. Y si no hay voluntad, por lo menos que haya algo muy parecido al cariño. Tal vez por ello, en vez de plantarnos todos diciendo que estamos hasta el pinrel de que nos tomen el pelo con esta burda vuelta de tuerca del capitalismo, aceptamos propuestas inhumanas para acumular experiencias humanas, aunque sean patéticas. Si no, no se entienden casos como el de este periodista británico que murió mientras se postulaba para un trabajo en un programa de investigación de Channel 4. El chico decidió hacer un reportaje sobre los sin techo adoptando su forma de vida, lo que conllevaba pasar noches a la fresca. Teniendo en cuenta que la fresca era de -4º, al hombre no le dio tiempo ni de despedirse de sus seres queridos antes de morir congelado en la calle. Ahora comprendo por qué Samantha Villar y su sucesora, Adela Ucar, hacen reportajes tan extremos como inmiscuirse en la industria del porno, irse de fiestón con Paris Hilton o vivir en las chocitas de la Cañada Real para su programa 21 días. Un derroche de glamour, elegancia y buenrollismo si lo comparamos con las atrocidades de las que son capaces los colegas británicos.
Estoy de acuerdo con que a los vecinos (aunque sea tres puertas más allá) del Reino Unido les va lo gore. Basta con leer alguno de los periódicos gratuitos que reparten por la calle o comprar una revista de moda, para ver que entre falda de volantes y sombreros de pluma se les cuela una historia tremebunda de una top enganchada al crack y se quedan tan anchos. Así son y así los queremos. Pero parece que esto de irse al más allá para poder sacar tajada en el más acá no es solo patrimonio de los súbditos de su muy graciosa majestad. Ahí tenemos a los franceses, cuyo reality Koh-Lanta (una especie de Supervivientes galo) acumula ya dos muertes con, imagino, sendas indemnizaciones. El primero fue uno de los concursantes que, tras hacer la correspondiente prueba a nado, empezó a sufrir calambres y, después, un paro cardíaco. Tenía 25 años, por lo que deduzco que ya debía de venir tocado de casa. El segundo fue el médico que lo atendió, que se suicidó no se sabe muy bien por qué, aunque los televidentes deducen que se debió a las acusaciones de no haber atendido al primer finado con premura y prestancia.
A una, que es muy de sus labores, le cuesta entender que haya gente que esté dispuesta "a dejarse la piel en el pellejo", como diría Sofía Mazagatos, por una popularidad que, probablemente, se antoje efímera. Creemos que algunos minutos de televisión nos resuelven la vida y, de esta manera, los espectadores contemplamos complacidos casos de exhibicionismo patético y gente, en apariencia normal, perpetrando anormalidades en nombre de la audiencia. Por mi parte, no me parece de recibo que debamos humillarnos para conseguir un trabajo que ni siquiera nos permita sobrevivir, ni aceptar representar un papel que nos obligue a respirar de acuerdo con las fantasías o los deseos de otro. Mucho menos si, en el ínterin, nos jugamos, no solo los cuartos, sino también la existencia.
En España tenemos trabajos que rozan la esclavitud y la indecencia pero, afortunadamente, no se nos muere la peña ni comiendo cocos en las islas del caribe, ni acarreando bidones de agua por el Atlas marroquí, ni mucho menos haciendo acrobacias desde un trampolín vistiendo un triquini de faralaes. De hecho, el ejemplo de sufrimiento más extremo que padecen los concursantes de nuestra televisión ahora mismo está convenientemente representados por la panda de Gran Hermano y consiste (lo acabo de buscar en Google, así que es verdad de la buena) en desayunar agua con Cola-cao por no dar un palo al agua durante alguna prueba semanal. Se me licúan las entrañas y se me desenamora el alma cuando imagino semejante dolor y sufrimiento. Y es que hasta en esto, Spain is different.
Y, sin embargo, cuando el hambre aprieta y el currículum se desmorona, uno acepta hasta hacerse lavapiés de la Duquesa de Alba solo por la voluntad. Y si no hay voluntad, por lo menos que haya algo muy parecido al cariño. Tal vez por ello, en vez de plantarnos todos diciendo que estamos hasta el pinrel de que nos tomen el pelo con esta burda vuelta de tuerca del capitalismo, aceptamos propuestas inhumanas para acumular experiencias humanas, aunque sean patéticas. Si no, no se entienden casos como el de este periodista británico que murió mientras se postulaba para un trabajo en un programa de investigación de Channel 4. El chico decidió hacer un reportaje sobre los sin techo adoptando su forma de vida, lo que conllevaba pasar noches a la fresca. Teniendo en cuenta que la fresca era de -4º, al hombre no le dio tiempo ni de despedirse de sus seres queridos antes de morir congelado en la calle. Ahora comprendo por qué Samantha Villar y su sucesora, Adela Ucar, hacen reportajes tan extremos como inmiscuirse en la industria del porno, irse de fiestón con Paris Hilton o vivir en las chocitas de la Cañada Real para su programa 21 días. Un derroche de glamour, elegancia y buenrollismo si lo comparamos con las atrocidades de las que son capaces los colegas británicos.
Estoy de acuerdo con que a los vecinos (aunque sea tres puertas más allá) del Reino Unido les va lo gore. Basta con leer alguno de los periódicos gratuitos que reparten por la calle o comprar una revista de moda, para ver que entre falda de volantes y sombreros de pluma se les cuela una historia tremebunda de una top enganchada al crack y se quedan tan anchos. Así son y así los queremos. Pero parece que esto de irse al más allá para poder sacar tajada en el más acá no es solo patrimonio de los súbditos de su muy graciosa majestad. Ahí tenemos a los franceses, cuyo reality Koh-Lanta (una especie de Supervivientes galo) acumula ya dos muertes con, imagino, sendas indemnizaciones. El primero fue uno de los concursantes que, tras hacer la correspondiente prueba a nado, empezó a sufrir calambres y, después, un paro cardíaco. Tenía 25 años, por lo que deduzco que ya debía de venir tocado de casa. El segundo fue el médico que lo atendió, que se suicidó no se sabe muy bien por qué, aunque los televidentes deducen que se debió a las acusaciones de no haber atendido al primer finado con premura y prestancia.
A una, que es muy de sus labores, le cuesta entender que haya gente que esté dispuesta "a dejarse la piel en el pellejo", como diría Sofía Mazagatos, por una popularidad que, probablemente, se antoje efímera. Creemos que algunos minutos de televisión nos resuelven la vida y, de esta manera, los espectadores contemplamos complacidos casos de exhibicionismo patético y gente, en apariencia normal, perpetrando anormalidades en nombre de la audiencia. Por mi parte, no me parece de recibo que debamos humillarnos para conseguir un trabajo que ni siquiera nos permita sobrevivir, ni aceptar representar un papel que nos obligue a respirar de acuerdo con las fantasías o los deseos de otro. Mucho menos si, en el ínterin, nos jugamos, no solo los cuartos, sino también la existencia.
En España tenemos trabajos que rozan la esclavitud y la indecencia pero, afortunadamente, no se nos muere la peña ni comiendo cocos en las islas del caribe, ni acarreando bidones de agua por el Atlas marroquí, ni mucho menos haciendo acrobacias desde un trampolín vistiendo un triquini de faralaes. De hecho, el ejemplo de sufrimiento más extremo que padecen los concursantes de nuestra televisión ahora mismo está convenientemente representados por la panda de Gran Hermano y consiste (lo acabo de buscar en Google, así que es verdad de la buena) en desayunar agua con Cola-cao por no dar un palo al agua durante alguna prueba semanal. Se me licúan las entrañas y se me desenamora el alma cuando imagino semejante dolor y sufrimiento. Y es que hasta en esto, Spain is different.
martes, 9 de abril de 2013
El hombre que susurraba a los indignados
2013 se está destapando con un año arisco e inclemente. No ya por su condición de número antipático para los que gustan de tocar madera y hacer maniobras extrañas con el salero, sino porque se está llevando a demasiados rostros famosos, algunos de ellos muy presentes en nuestras retinas.
Hoy le ha tocado a José Luis Sampedro. Bueno, hoy no, porque el escritor y humanista falleció el domingo y, siguiendo la línea de discreción con la que dibujó su vida, no ha sido hasta esta mañana que nos hemos enterado del óbito. Se ha ido un gran hombre, y no lo digo por su altura física, que también, sino porque era una de esas rara avis sin miedo, capaz de decir las cosas claritas y a la cara mientras vivía la vida que le daba la gana. Tal vez el secreto de la felicidad (aunque sea breve) se esconda en sus palabras.
Me resulta paradójico que Sampedro, después de noventa y tantos años de experiencias documentadas, haya empezado a formar parte del santoral de las nuevas generaciones gracias a su apoyo incondicional al movimiento 15M. En aquellos días de ideas y acampadas, Sampedro dio una lección de política y sociedad, tan dura como fácil de asimilar, y que ha servido para organizar los parámetros de las teorías nacidas a raíz del movimiento indignado. Pero a mí, tal vez, no me llame tanto la atención su negación del capitalismo, su enfoque sobre el poder y otras grandes historias que él contaba, como las vivencias del hombre en su intimidad, un pensador que supo aprovechar como nadie la segunda oportunidad que le ofrecieron sus emociones.
Releyendo alguno de sus comentarios hoy, me topo de nuevo con uno que me impactó sobremanera en su día, hace ya dos años. Decía Sampedro que él hacía mucho tiempo que se sentía inmigrante en su propio país. Ahora creo que esta curiosa definición, entonces tomada como algo íntimo, podría ser perfectamente extrapolable a muchos de nosotros, que hace ya unos años que no solo no reconocemos al país en el que vivíamos ayer, sino que no podemos aventurar dónde estaremos mañana. Respiramos inmersos en los recuerdos y la nostalgia de un paraíso que se fue e intentamos adaptarnos a los nuevos tiempos como si estuviéramos viviéndolos en un lugar que nos es extraño. Tenemos esa sensación de que el terreno que pisamos no es firme y nos agarramos a las cosas buenas con ansia, porque pensamos que, tal vez, tras ellas venga, de lo malo, lo peor. Nos vemos a nosotros mismos en permanente estado de paso, en una transición continua que nos hace temer por los que queremos y barajar sin descanso planes inauditos, que muy probablemente no nos traigan la felicidad propia pero puedan facilitar la ajena.
Sentirse inmigrante en tu propio país es triste, más aún cuando son otros los culpables de esta experiencia de desarraigo vital que nos hace caminar incómodos, buscando siempre un pasamanos al que sujetarnos por si en el próximo escalón nos fallan las fuerzas o la madera. Sampedro insistía en que, al haber padecido el estallido de la guerra civil con 19 años, uno pierde a la fuerza esa sensación de pertenencia. Nosotros andamos inmersos en una guerra muy distinta, soterrada y cruel, donde somos el enemigo a batir por aquellos que juraron defendernos. Difícil salir de ésta indemne.
Sampedro decía, por experiencia propia, que lo que salva a un hombre (o a una mujer) son los afectos. Y que si uno duda del cariño de los demás o no se siente capaz de confiar en quien está a su lado, tiene que aprender a quererse a uno mismo, a respetar su propia soledad, a hablar con ese otro yo que se esconde en el lugar donde habita la conciencia, a perdonarse e interiorizar todas las experiencias que la vida le da. Siempre he creído que el ser humano no puede estar bien con el mundo si antes no se encuentra en paz consigo mismo. Y ese estado "pacífico" tiene mucho que ver con aceptar fallos y aciertos, la única forma de salir hacia delante. Ahora nos entregamos más al afecto superficial y multitudinario; creemos que cuidar a los amigos es quedar con ellos a tomar unas cervezas, pero no sabemos cómo actuar cuando nos exigen más (salvo que saquemos partido de ello). Y quizás, solo quizás, lo hagamos así porque es la regla número uno a la hora de relacionarnos con nuestro yo: cumplir los deseos superficiales y, cuando vienen mal dadas, dejar que la vida, o los demás, nos resuelvan la papeleta.
Me gusta el indignado Sampedro, el economista enfadado, pero aún me gusta más el Sampedro humanista, ese hombre insatisfecho a quien la vida le premió con la tranquilidad emocional que la mayoría pretendemos alcanzar. La diferencia es que él la buscó y el resto, a lo mejor, nos limitamos a esperar a que nos encuentre.
Hoy le ha tocado a José Luis Sampedro. Bueno, hoy no, porque el escritor y humanista falleció el domingo y, siguiendo la línea de discreción con la que dibujó su vida, no ha sido hasta esta mañana que nos hemos enterado del óbito. Se ha ido un gran hombre, y no lo digo por su altura física, que también, sino porque era una de esas rara avis sin miedo, capaz de decir las cosas claritas y a la cara mientras vivía la vida que le daba la gana. Tal vez el secreto de la felicidad (aunque sea breve) se esconda en sus palabras.
Me resulta paradójico que Sampedro, después de noventa y tantos años de experiencias documentadas, haya empezado a formar parte del santoral de las nuevas generaciones gracias a su apoyo incondicional al movimiento 15M. En aquellos días de ideas y acampadas, Sampedro dio una lección de política y sociedad, tan dura como fácil de asimilar, y que ha servido para organizar los parámetros de las teorías nacidas a raíz del movimiento indignado. Pero a mí, tal vez, no me llame tanto la atención su negación del capitalismo, su enfoque sobre el poder y otras grandes historias que él contaba, como las vivencias del hombre en su intimidad, un pensador que supo aprovechar como nadie la segunda oportunidad que le ofrecieron sus emociones.
Releyendo alguno de sus comentarios hoy, me topo de nuevo con uno que me impactó sobremanera en su día, hace ya dos años. Decía Sampedro que él hacía mucho tiempo que se sentía inmigrante en su propio país. Ahora creo que esta curiosa definición, entonces tomada como algo íntimo, podría ser perfectamente extrapolable a muchos de nosotros, que hace ya unos años que no solo no reconocemos al país en el que vivíamos ayer, sino que no podemos aventurar dónde estaremos mañana. Respiramos inmersos en los recuerdos y la nostalgia de un paraíso que se fue e intentamos adaptarnos a los nuevos tiempos como si estuviéramos viviéndolos en un lugar que nos es extraño. Tenemos esa sensación de que el terreno que pisamos no es firme y nos agarramos a las cosas buenas con ansia, porque pensamos que, tal vez, tras ellas venga, de lo malo, lo peor. Nos vemos a nosotros mismos en permanente estado de paso, en una transición continua que nos hace temer por los que queremos y barajar sin descanso planes inauditos, que muy probablemente no nos traigan la felicidad propia pero puedan facilitar la ajena.
Sentirse inmigrante en tu propio país es triste, más aún cuando son otros los culpables de esta experiencia de desarraigo vital que nos hace caminar incómodos, buscando siempre un pasamanos al que sujetarnos por si en el próximo escalón nos fallan las fuerzas o la madera. Sampedro insistía en que, al haber padecido el estallido de la guerra civil con 19 años, uno pierde a la fuerza esa sensación de pertenencia. Nosotros andamos inmersos en una guerra muy distinta, soterrada y cruel, donde somos el enemigo a batir por aquellos que juraron defendernos. Difícil salir de ésta indemne.
Sampedro decía, por experiencia propia, que lo que salva a un hombre (o a una mujer) son los afectos. Y que si uno duda del cariño de los demás o no se siente capaz de confiar en quien está a su lado, tiene que aprender a quererse a uno mismo, a respetar su propia soledad, a hablar con ese otro yo que se esconde en el lugar donde habita la conciencia, a perdonarse e interiorizar todas las experiencias que la vida le da. Siempre he creído que el ser humano no puede estar bien con el mundo si antes no se encuentra en paz consigo mismo. Y ese estado "pacífico" tiene mucho que ver con aceptar fallos y aciertos, la única forma de salir hacia delante. Ahora nos entregamos más al afecto superficial y multitudinario; creemos que cuidar a los amigos es quedar con ellos a tomar unas cervezas, pero no sabemos cómo actuar cuando nos exigen más (salvo que saquemos partido de ello). Y quizás, solo quizás, lo hagamos así porque es la regla número uno a la hora de relacionarnos con nuestro yo: cumplir los deseos superficiales y, cuando vienen mal dadas, dejar que la vida, o los demás, nos resuelvan la papeleta.
Me gusta el indignado Sampedro, el economista enfadado, pero aún me gusta más el Sampedro humanista, ese hombre insatisfecho a quien la vida le premió con la tranquilidad emocional que la mayoría pretendemos alcanzar. La diferencia es que él la buscó y el resto, a lo mejor, nos limitamos a esperar a que nos encuentre.
lunes, 8 de abril de 2013
La más grande
Menudo día llevamos hoy. Primero se nos muere Sara Montiel, ídolo de adolescencia de mi padre, y, casi a la par, Margaret Thatcher, la dama de hierro. O de cemento armado. O de lo que sea...
Como a mí la vida y la carrera de Sara Montiel me tocan bastante de lejos (vamos, que ni me rozan) tendré que dedicar unas letras a la Thatcher, esa mujer que empezó a gobernar en mi infancia y que prolongó su mandato hasta el infinito y más allá. Recuerdo que de pequeña pensaba que tenía cara de teleserie y que bien pudiera ser protagonista de Los Roper o algún otro show entre Benny Hill y El nido de Robin. Vamos, que me resultaba hasta graciosa. Ella y su cardado.
Con el tiempo me di cuenta de que la conservadora Margaret no había llegado a este mundo precisamente para despertar la risión, sino para desesperar a gran parte de sus compatriotas mientras a otros muchos (animados por sus proclamas) les entraba el furor patriótico, ponían el arma a punto y se iban a marcar territorio a las Maldivas, ese archipiélago que existe (mediáticamente hablando) solo porque los argentinos se empeñaron en ocuparlo y los británicos, en reivindicarlo.
Los primeros años del gobierno de Thatcher fueron bastante prósperos y la economía británica se puso las pilas hasta casi dar miedito. El problema vino después, cuando Margaret se convirtió en ejemplo de neoliberalismo, recortes y una especie de asedio a la clase trabajadora que, si a alguien no le suena, es porque está muy sordo. No resulta extraño que personajes como Esperanza Aguirre y otras chicas tremendamente populares piensen que la que fuera primera ministra durante un porrón de años es el ejemplo a seguir y la diosa a quien adorar. Aviados vamos.
En lo personal, reconozco que tengo un conflicto con la Thatcher. Por un lado me hipnotiza y por otro me repele. Y ni siquiera la versión más amable que encarnó Meryl Streep en el cine me conmueve hasta afirmar que estamos ante una estadista de una raza superior. Solo hay que ver cómo trató a la clase obrera en general y a la minería en particular, y echarle un vistazo a todas las protestas, levantamientos y empobrecimiento de determinados grupos sociales que se produjeron mientras ella ocupó el número 10 de Downing Street. No digo yo que esta mujer no tuviera iniciativa, intuición y devoción por la cosa política; lo que me produce rechazo es esa manía tan conservadora de gobernar solo para una parte de la población que, dicho sea de paso, han heredado sus ínclitos seguidores. Y seguidoras.
Algún tertuliano por ahí ha dicho que uno de los grandes méritos de Margaret Thatcher fue meter a los sindicatos en vereda, unas agrupaciones que venían muy subiditas de casa. Mire usted, estamos hablando del país que parió la revolución industrial y acunó el movimiento obrero: si sus sindicatos no están medianamente organizados, mejor nos vamos todos a Suiza a comer chocolate y pintar billetes de verde. La, para algunos, gran labor de la Thatcher, fue ahogar tanto a los trabajadores y, por ende, a sus familias, que convirtió las reuniones sindicales en una jaula de grillos y las disensiones en un arma que dinamitó parte de la voluntad obrera desde el corazón de la misma. Y, mientras la primera ministra se dedicaba a aplicar su neoliberalismo donde más daño podía hacer, seguía cultivando su inmenso desprecio hacia la Unión Europea y sus sueños de convertir al Reino Unido en los reyes de una Europa neoconservadora.
También hoy se ha hablado mucho de esa curiosa amistad que mantenía con Ronald Reagan. No lo llames amor cuando quieres decir sexo. Y es que, en mi opinión, estamos ante dos personas que no es que se entendieran, sino que se retroalimentaban: por un lado, Reagan, haciendo el papel de su carrera, dirigido con mano de acero por el ala más dura de su partido; por otro, Margaret, admiradora fiel de los ultraconservadores americanos y siempre dispuesta a hacer negocios con el aliado más poderoso. Ambos fueron las caras visibles de un matrimonio de conveniencia en el que uno quería mientras el otro se dejaba querer, pero del que ambos sacaron tajada hasta el punto de poner las semillas de la política moderna. Sí, ésa misma que media Europa está padeciendo en la actualidad y que tanto daño ha causado, causa y causará al llamado Estado del Bienestar.
A todo esto, juro que mi propósito de hoy no era ensañarme con Margaret Thatcher (un bombón para los estudiantes de Ciencias Políticas) sino comentar ese acto de fe de mi gran héroe y, a este paso, nuevo mejor amigo, el ministro del interior, Jorge Fernández Díaz. Cuentan los periódicos que una monja (de las que llevan velo en la cara) fue a una comisaría a renovar su Documento Nacional de Identidad y la policía allí presente le conminó a retirarse el velo para que se le pudiera ver el rostro y comprobar que, efectivamente, sus rasgos correspondían con los de la fotografía exhibida. La monja, que seguro que no ha hecho voto de silencio, se lo contó a Dios o sabe usted a quién. El caso es que la anécdota llegó a oídos del ministro que, ni corto ni perezoso, llamó a la comisaría de autos para pedir explicaciones. Insisto en que la policía ni cacheó a la hermana ni le pidió que se desnudase o, simplemente, se quitase los zapatos para comprobar si llevaba un cóctel molotov escondido en el empeine: simplemente le requirió la retirada del velo. Se ve que para Fernández Díaz, un hombre de misa diaria y que ama al altísimo por encima de todas las cosas (sobre todo de su trabajo), el pedirle a una monja que se retire el velo puede ser una falta de respeto y un símbolo de ateísmo punible y perseguible por la justicia divina.
Y yo me pregunto dónde estaba el ministro la última vez que ésta que escribe se acercó a comisaría a renovar el DNI. Cuál no sería mi sorpresa cuando la funcionaria de turno se negó a hacérmelo alegando que yo "salía demasiado morena en la foto". Sin saber si culpar a la administración por lo burdo o a mis padres por lo obvio, me dirigí a hacerme de nuevo las dichosas fotografías. Tras explicarle el problema a la señora del estudio (como para fiarse de un fotomatón), me enchufó cuatro focos a la cara y, no contenta con ello, le aplicó un estupendo lavado de photoshop a mi ya espantado rictus. Resultado: la fotografía que ilustra mi DNI es una dignísima imitación de cualquiera de las caras de Bélmez. Si lo sé no vengo.
Como a mí la vida y la carrera de Sara Montiel me tocan bastante de lejos (vamos, que ni me rozan) tendré que dedicar unas letras a la Thatcher, esa mujer que empezó a gobernar en mi infancia y que prolongó su mandato hasta el infinito y más allá. Recuerdo que de pequeña pensaba que tenía cara de teleserie y que bien pudiera ser protagonista de Los Roper o algún otro show entre Benny Hill y El nido de Robin. Vamos, que me resultaba hasta graciosa. Ella y su cardado.
Con el tiempo me di cuenta de que la conservadora Margaret no había llegado a este mundo precisamente para despertar la risión, sino para desesperar a gran parte de sus compatriotas mientras a otros muchos (animados por sus proclamas) les entraba el furor patriótico, ponían el arma a punto y se iban a marcar territorio a las Maldivas, ese archipiélago que existe (mediáticamente hablando) solo porque los argentinos se empeñaron en ocuparlo y los británicos, en reivindicarlo.
Los primeros años del gobierno de Thatcher fueron bastante prósperos y la economía británica se puso las pilas hasta casi dar miedito. El problema vino después, cuando Margaret se convirtió en ejemplo de neoliberalismo, recortes y una especie de asedio a la clase trabajadora que, si a alguien no le suena, es porque está muy sordo. No resulta extraño que personajes como Esperanza Aguirre y otras chicas tremendamente populares piensen que la que fuera primera ministra durante un porrón de años es el ejemplo a seguir y la diosa a quien adorar. Aviados vamos.
En lo personal, reconozco que tengo un conflicto con la Thatcher. Por un lado me hipnotiza y por otro me repele. Y ni siquiera la versión más amable que encarnó Meryl Streep en el cine me conmueve hasta afirmar que estamos ante una estadista de una raza superior. Solo hay que ver cómo trató a la clase obrera en general y a la minería en particular, y echarle un vistazo a todas las protestas, levantamientos y empobrecimiento de determinados grupos sociales que se produjeron mientras ella ocupó el número 10 de Downing Street. No digo yo que esta mujer no tuviera iniciativa, intuición y devoción por la cosa política; lo que me produce rechazo es esa manía tan conservadora de gobernar solo para una parte de la población que, dicho sea de paso, han heredado sus ínclitos seguidores. Y seguidoras.
Algún tertuliano por ahí ha dicho que uno de los grandes méritos de Margaret Thatcher fue meter a los sindicatos en vereda, unas agrupaciones que venían muy subiditas de casa. Mire usted, estamos hablando del país que parió la revolución industrial y acunó el movimiento obrero: si sus sindicatos no están medianamente organizados, mejor nos vamos todos a Suiza a comer chocolate y pintar billetes de verde. La, para algunos, gran labor de la Thatcher, fue ahogar tanto a los trabajadores y, por ende, a sus familias, que convirtió las reuniones sindicales en una jaula de grillos y las disensiones en un arma que dinamitó parte de la voluntad obrera desde el corazón de la misma. Y, mientras la primera ministra se dedicaba a aplicar su neoliberalismo donde más daño podía hacer, seguía cultivando su inmenso desprecio hacia la Unión Europea y sus sueños de convertir al Reino Unido en los reyes de una Europa neoconservadora.
También hoy se ha hablado mucho de esa curiosa amistad que mantenía con Ronald Reagan. No lo llames amor cuando quieres decir sexo. Y es que, en mi opinión, estamos ante dos personas que no es que se entendieran, sino que se retroalimentaban: por un lado, Reagan, haciendo el papel de su carrera, dirigido con mano de acero por el ala más dura de su partido; por otro, Margaret, admiradora fiel de los ultraconservadores americanos y siempre dispuesta a hacer negocios con el aliado más poderoso. Ambos fueron las caras visibles de un matrimonio de conveniencia en el que uno quería mientras el otro se dejaba querer, pero del que ambos sacaron tajada hasta el punto de poner las semillas de la política moderna. Sí, ésa misma que media Europa está padeciendo en la actualidad y que tanto daño ha causado, causa y causará al llamado Estado del Bienestar.
A todo esto, juro que mi propósito de hoy no era ensañarme con Margaret Thatcher (un bombón para los estudiantes de Ciencias Políticas) sino comentar ese acto de fe de mi gran héroe y, a este paso, nuevo mejor amigo, el ministro del interior, Jorge Fernández Díaz. Cuentan los periódicos que una monja (de las que llevan velo en la cara) fue a una comisaría a renovar su Documento Nacional de Identidad y la policía allí presente le conminó a retirarse el velo para que se le pudiera ver el rostro y comprobar que, efectivamente, sus rasgos correspondían con los de la fotografía exhibida. La monja, que seguro que no ha hecho voto de silencio, se lo contó a Dios o sabe usted a quién. El caso es que la anécdota llegó a oídos del ministro que, ni corto ni perezoso, llamó a la comisaría de autos para pedir explicaciones. Insisto en que la policía ni cacheó a la hermana ni le pidió que se desnudase o, simplemente, se quitase los zapatos para comprobar si llevaba un cóctel molotov escondido en el empeine: simplemente le requirió la retirada del velo. Se ve que para Fernández Díaz, un hombre de misa diaria y que ama al altísimo por encima de todas las cosas (sobre todo de su trabajo), el pedirle a una monja que se retire el velo puede ser una falta de respeto y un símbolo de ateísmo punible y perseguible por la justicia divina.
Y yo me pregunto dónde estaba el ministro la última vez que ésta que escribe se acercó a comisaría a renovar el DNI. Cuál no sería mi sorpresa cuando la funcionaria de turno se negó a hacérmelo alegando que yo "salía demasiado morena en la foto". Sin saber si culpar a la administración por lo burdo o a mis padres por lo obvio, me dirigí a hacerme de nuevo las dichosas fotografías. Tras explicarle el problema a la señora del estudio (como para fiarse de un fotomatón), me enchufó cuatro focos a la cara y, no contenta con ello, le aplicó un estupendo lavado de photoshop a mi ya espantado rictus. Resultado: la fotografía que ilustra mi DNI es una dignísima imitación de cualquiera de las caras de Bélmez. Si lo sé no vengo.
domingo, 7 de abril de 2013
La familia y uno más
Mientras el mundo da vueltas alrededor de la rubia cabellera de la infanta Cristina y los medios internacionales se preguntan por qué los españoles consentimos una monarquía como la que Dios nos ha dado, a la princesa Letizia le crecen los enanos. Y perdón por el término, que menudo fin de semana estoy dando al respetable.
Letizia no es un personaje que caiga especialmente bien a los españoles. Tampoco es que se lo haya trabajado. Todos sus esfuerzos han ido dirigidos hacia otro lado: a ser la perfecta comparsa monárquica y estrechar lazos con la institución mientras deshace aquellos que la unían al pueblo llano del que procede. A diferencia de otras consortes europeas que han sabido preservar las cualidades que las hacen especiales y queridas (espontaneidad, cercanía, felicidad por ser quien es y estar donde está), doña Leti ha mutado en un ser rígido, lejano, en un junco al parecer inquebrantable que, llueva o truena, pone siempre la misma cara. Para que se me entienda, una que no desentonaría grabada en una moneda de cinco céntimos.
Por si no fuera poco con los presuntos delincuentes de su familia política y algunos más de la propia, a Letizia le ha salido ahora un primo zumbón, que más que el tiarrón del anuncio de Zumosol parece el mosquito tigre que de vez en cuando asedia nuestro Mediterráneo. A este hombre, en su día uña y carne con la consorte real, le ha dado por escribir un libro llamado Adiós, Princesa, en el que no solo la pone a caldo sino que también cae en el ensañamiento. A lo mejor estoy exagerando y la cosa se quede como el libro que estoy leyendo ahora y que no voy a nombrar porque se habla mucho de él y los autores tienen que comer: lo realmente bueno se resume en la solapa. Pero con lo que nos gusta a los españoles el cotilleo, le auguro a David Rocasolano un triunfo rotundo y muy bien remunerado.
En el libro de marras, David pinta a Letizia como la desgracia de la familia, una señora controladora y rígida que ha hecho pasar un infierno a la rama materna de sus parientes para que nadie se saliera del guión que ella misma les ha escrito y les sigue escribiendo. Imagino que ésta es solo una de las cosas que no le gustó al primo, pero tiene que haber más (la coartada de David son los motivos del suicidio de Érika, hermana de Letizia), porque si no, ya me explicarán ustedes cómo, de ser la persona de confianza de la princesa, se ha convertido en grano en las posaderas (¡y van!) de la monarquía.
Sin embargo, parafraseando a Jorge Javier Vázquez, hay una cosa que te quiero decir: el gran escándalo narrado en esta obra de arte y ensayo es un aborto presuntamente perpetrado por Letizia con la connivencia del príncipe y rigurosamente ocultado para que no se enterara el entonces futurible suegro. Bueno, desde mi perspectiva ciega, lo que haga Letizia con su cuerpo (ya sean abortos o mil operaciones de estética) es cosa suya. A mí lo que me importa es lo que haga con nuestros cuerpos y nuestros derechos. Si se quiso costear un aborto por razones de Estado y para ser la prometida perfecta es algo que tiene que arreglar ella misma con su carisma y con su conciencia. Desde el momento en que es Felipe quien la eligió y no los cortesanos, no creo que los demás seamos nadie para criticar su divorcio, su aborto o su seguimiento de la relación pagana si la hubiera. Todo ello en la medida en que sus decisiones no nos afecten lo más mínimo.
Y, sin embargo, opino que Letizia tendría que entender que no es bueno abrazar de forma tan entregada la transparencia cero que rodea a la familia real y que el mejor activo que podría tener sería el ser siempre consciente de dónde viene y dar forma a cierta empatía partiendo de ello. Pero la vemos ahí, impertérrita, rígida y antipática y no es capaz de transmitirnos nada, ni siquiera la mínima sensibilidad. Espero que luego no se queje porque su persona no nos produzca ni frío ni calor.
Yo no tengo el gusto (o el disgusto) de conocer a esta mujer, pero sí me he encontrado al menos con dos personas que la frecuentaron durante su etapa universitaria y cuya imagen de la señora Ortiz dista mucho de la que ahora proyecta. Vamos, que era más viva la Virgen que viva el rey. El cambio, y la disciplina espartana para lograrlo, debe de haber sido brutal.
Pero la que nos afecta no es la plebeya de antes sino la princesa de ahora quien, con esta forma de concebirse a sí misma y la idea que los demás debemos tener de ella, se está haciendo un flaco (con perdón) favor. Sobre todo porque parece que los suyos no la apoyan en privado, sino que aguantan lo que les ha caído encima con un estoicismo digno de los 12 apóstoles. Todos tenemos un límite y la lealtad que debemos a los nuestros se convierte en desprecio cuando una parte se aprovecha de ella y exige lo que no es capaz de dar.
Lo peor de David Rocasolano es que, al parecer, no le dice las cosas a la cara a su prima sino a través de una plataforma pública de la que, seguramente, obtendrá pingües beneficios. Él cuenta que lo hace por venganza personal y no lo dudo: lo que habría que averiguar es si las ofensas están a la altura del castigo infligido. Seguro que solo por descubrirlo, este país de tertulianos y cotorras leerá el libro con avidez y entusiasmo. Todo sea por la Familia.
Letizia no es un personaje que caiga especialmente bien a los españoles. Tampoco es que se lo haya trabajado. Todos sus esfuerzos han ido dirigidos hacia otro lado: a ser la perfecta comparsa monárquica y estrechar lazos con la institución mientras deshace aquellos que la unían al pueblo llano del que procede. A diferencia de otras consortes europeas que han sabido preservar las cualidades que las hacen especiales y queridas (espontaneidad, cercanía, felicidad por ser quien es y estar donde está), doña Leti ha mutado en un ser rígido, lejano, en un junco al parecer inquebrantable que, llueva o truena, pone siempre la misma cara. Para que se me entienda, una que no desentonaría grabada en una moneda de cinco céntimos.
Por si no fuera poco con los presuntos delincuentes de su familia política y algunos más de la propia, a Letizia le ha salido ahora un primo zumbón, que más que el tiarrón del anuncio de Zumosol parece el mosquito tigre que de vez en cuando asedia nuestro Mediterráneo. A este hombre, en su día uña y carne con la consorte real, le ha dado por escribir un libro llamado Adiós, Princesa, en el que no solo la pone a caldo sino que también cae en el ensañamiento. A lo mejor estoy exagerando y la cosa se quede como el libro que estoy leyendo ahora y que no voy a nombrar porque se habla mucho de él y los autores tienen que comer: lo realmente bueno se resume en la solapa. Pero con lo que nos gusta a los españoles el cotilleo, le auguro a David Rocasolano un triunfo rotundo y muy bien remunerado.
En el libro de marras, David pinta a Letizia como la desgracia de la familia, una señora controladora y rígida que ha hecho pasar un infierno a la rama materna de sus parientes para que nadie se saliera del guión que ella misma les ha escrito y les sigue escribiendo. Imagino que ésta es solo una de las cosas que no le gustó al primo, pero tiene que haber más (la coartada de David son los motivos del suicidio de Érika, hermana de Letizia), porque si no, ya me explicarán ustedes cómo, de ser la persona de confianza de la princesa, se ha convertido en grano en las posaderas (¡y van!) de la monarquía.
Sin embargo, parafraseando a Jorge Javier Vázquez, hay una cosa que te quiero decir: el gran escándalo narrado en esta obra de arte y ensayo es un aborto presuntamente perpetrado por Letizia con la connivencia del príncipe y rigurosamente ocultado para que no se enterara el entonces futurible suegro. Bueno, desde mi perspectiva ciega, lo que haga Letizia con su cuerpo (ya sean abortos o mil operaciones de estética) es cosa suya. A mí lo que me importa es lo que haga con nuestros cuerpos y nuestros derechos. Si se quiso costear un aborto por razones de Estado y para ser la prometida perfecta es algo que tiene que arreglar ella misma con su carisma y con su conciencia. Desde el momento en que es Felipe quien la eligió y no los cortesanos, no creo que los demás seamos nadie para criticar su divorcio, su aborto o su seguimiento de la relación pagana si la hubiera. Todo ello en la medida en que sus decisiones no nos afecten lo más mínimo.
Y, sin embargo, opino que Letizia tendría que entender que no es bueno abrazar de forma tan entregada la transparencia cero que rodea a la familia real y que el mejor activo que podría tener sería el ser siempre consciente de dónde viene y dar forma a cierta empatía partiendo de ello. Pero la vemos ahí, impertérrita, rígida y antipática y no es capaz de transmitirnos nada, ni siquiera la mínima sensibilidad. Espero que luego no se queje porque su persona no nos produzca ni frío ni calor.
Yo no tengo el gusto (o el disgusto) de conocer a esta mujer, pero sí me he encontrado al menos con dos personas que la frecuentaron durante su etapa universitaria y cuya imagen de la señora Ortiz dista mucho de la que ahora proyecta. Vamos, que era más viva la Virgen que viva el rey. El cambio, y la disciplina espartana para lograrlo, debe de haber sido brutal.
Pero la que nos afecta no es la plebeya de antes sino la princesa de ahora quien, con esta forma de concebirse a sí misma y la idea que los demás debemos tener de ella, se está haciendo un flaco (con perdón) favor. Sobre todo porque parece que los suyos no la apoyan en privado, sino que aguantan lo que les ha caído encima con un estoicismo digno de los 12 apóstoles. Todos tenemos un límite y la lealtad que debemos a los nuestros se convierte en desprecio cuando una parte se aprovecha de ella y exige lo que no es capaz de dar.
Lo peor de David Rocasolano es que, al parecer, no le dice las cosas a la cara a su prima sino a través de una plataforma pública de la que, seguramente, obtendrá pingües beneficios. Él cuenta que lo hace por venganza personal y no lo dudo: lo que habría que averiguar es si las ofensas están a la altura del castigo infligido. Seguro que solo por descubrirlo, este país de tertulianos y cotorras leerá el libro con avidez y entusiasmo. Todo sea por la Familia.
sábado, 6 de abril de 2013
Tyrion Lannister
No creo que rompa muchos moldes si digo que mi personaje favorito de Juego de tronos es Tyrion Lannister. Probablemente, al 90% de la población que haya leído las novelas de George R.R. Martin le ocurra lo mismo y ande en estos momentos enamoriscado del enano de la Casa Lannister.
Y digo enano en el sentido literal, porque en Juego de tronos no valen las medias tintas y con Tyrion no sirve decir aquello de que se trata de una persona aquejada de acrondoplasia: es un enano y ello le lleva por la calle de la amargura, pero también le dota de una mente llena de recursos a la que ha mimado con esmero. Me parece bien. Siempre me he preguntado en qué tipo de sociedad vivimos en la que yo no puedo decirle a una persona obesa "creo que has subido un par de kilos" mientras que a ella sí me puede llamar a mí "gilipollas", "imbécil" o hasta "putón verbenero", a solas o delante de terceros, sabiendo perfectamente que las reglas de la buena conducta me impedirían revolverme haciendo alusión a su físico, ya que eso sería un claro acto de discriminación. Acojonante.
En el caso de Tyrion, él sabe que es un enano y los demás también. Él se lo llama a sí mismo y los demás también. Pero lo más relevante de todo es que, a medida que pasas las páginas, su físico solo es importante cuando él le da relevancia para justificar ciertas tramas: en el resto de la lectura, el pequeño de los hermanos Lannister se convierte en uno de esos queridos personajes con aristas, debilidades y grandes méritos que lo convierten en un bombón para que los que estamos al otro lado y gozamos como perras cuando le pone las peras a cuarto al memo de sus sobrino, el reyezuelo Joffrey Baratheon, que sería a Juego de tronos lo que el pomposo de Kim Jong-un a la historia moderna.
Me apasionan los episodios protagonizados por Tyrion Lannister de la misma manera que me aburren seriamente las andanzas de los personajes femeninos adultos de la serie, a los que no veo bidimensionales sino unineuronales. Las malas son muy malas y las tontas son muy tontas, tal pareciera que, en algunos casos, Martin las hubiera zurzido en la trama para justificar el que de alguna hembra tengan que nacer los machos de la saga. Además, obviamente, de resultar imprescindibles para satisfacer las necesidades sexuales de los varones, sobre todo de aquellos que han jurado voto de castidad y que tardan cero como en sentir picores en su noble entrepierna. Salvaría a pocas damiselas, entre ellas quizás a una zagala que, si hubiera nacido a finales del siglo XX, hubiera entrado en Gran Hermano para costear su operación de cambio de sexo y hacerse un Interviu, pero como no es el caso, ahí la tenemos, surcando ríos, subiendo montañas y midiéndose con todos los salteadores de caminos para ver quién la tiene más larga. La espada, me refiero.
Volviendo a mi admirado Tyrion, su mente, su cuerpo y su sexualidad son retratadas sin pudor alguno. Sabemos lo que piensa, el tipo de hembras que le pone, las barbaridades que es capaz de cometer, y llegamos a necesitarlo en casi todas las escenas para que les diga cuatro verdades a la cara de los hombres, mujeres y viceversos que se pasean por los distintos reinos luciendo palmito y conspirando como si el poder fuera un gran juego de Risk. Imagino que cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia, y que Martin sabe bien que, en éste y en otros mundos, el fin justifica cualquier medio y que el poder y el sexo (ejercido siempre como sibilina forma de dominio) mueven muchas voluntades.
El enano Tyrion es la conciencia de aquellos que le rodean, a quienes les repugna su fealdad, tal vez porque les recuerda a su propia alma. La mayoría de los que verdaderamente le aprecian o le tienen algo de respeto (pocos) no se atreven a interactuar con él olvidando su físico, dejándose llevar por esa hipocresía de la que hablaba antes: prefieren aguantar todas sus provocaciones antes de llamarle enano y, además, feo. Él lo sabe y se aprovecha, aunque a veces le saque de quicio tanto bienqueda. Nada nuevo bajo el sol.
Por ello, insisto, me gusta que Martin nos haya planteado semejante interacción de una manera tan poco delicada: vemos la fealdad y otras singularidades asociadas al físico y aguantamos cualquier desmadre cometido por el afectado solo porque "bastante tiene con lo que tiene". No digo que haya que acosarle y pasarle sus miserias por la cara (eso solo lo hacen los villanos más perversos), pero sí ser conscientes de que nadie puede excusarse en determinados complejos para abusar del poder que le da el ser diferente. Y, desde luego, tampoco aplaudir a quienes le jalean y consienten porque no se atreven a decirle cuatro frescas escudándose otra vez en el dichoso "pobre, con lo mal que lo pasa…".
Me está costando acabar Juego de tronos. Sobre todo porque, entre libro y libro, tengo una vida y otras historias que leer. Pero ahora he entrado en barrena: he empezado un volumen (no diré el cual) en que Tyrion no aparece por ninguna parte. Me siento un poco viuda. Me sobran un montón de aspirantes al trono y me falta el intrigante, la estrella de la película, la bestia del reino. No sé si seguir leyendo como quien repasa el Nuevo Testamento, esperando que la chica de los dragones separe de una vez las aguas o acometa algún milagro, o plantearle a George R.R. Martin la separación temporal y el cese de la convivencia. Sin Tyrion hay tronos, pero no estoy yo muy segura de que haya juego...
Y digo enano en el sentido literal, porque en Juego de tronos no valen las medias tintas y con Tyrion no sirve decir aquello de que se trata de una persona aquejada de acrondoplasia: es un enano y ello le lleva por la calle de la amargura, pero también le dota de una mente llena de recursos a la que ha mimado con esmero. Me parece bien. Siempre me he preguntado en qué tipo de sociedad vivimos en la que yo no puedo decirle a una persona obesa "creo que has subido un par de kilos" mientras que a ella sí me puede llamar a mí "gilipollas", "imbécil" o hasta "putón verbenero", a solas o delante de terceros, sabiendo perfectamente que las reglas de la buena conducta me impedirían revolverme haciendo alusión a su físico, ya que eso sería un claro acto de discriminación. Acojonante.
En el caso de Tyrion, él sabe que es un enano y los demás también. Él se lo llama a sí mismo y los demás también. Pero lo más relevante de todo es que, a medida que pasas las páginas, su físico solo es importante cuando él le da relevancia para justificar ciertas tramas: en el resto de la lectura, el pequeño de los hermanos Lannister se convierte en uno de esos queridos personajes con aristas, debilidades y grandes méritos que lo convierten en un bombón para que los que estamos al otro lado y gozamos como perras cuando le pone las peras a cuarto al memo de sus sobrino, el reyezuelo Joffrey Baratheon, que sería a Juego de tronos lo que el pomposo de Kim Jong-un a la historia moderna.
Me apasionan los episodios protagonizados por Tyrion Lannister de la misma manera que me aburren seriamente las andanzas de los personajes femeninos adultos de la serie, a los que no veo bidimensionales sino unineuronales. Las malas son muy malas y las tontas son muy tontas, tal pareciera que, en algunos casos, Martin las hubiera zurzido en la trama para justificar el que de alguna hembra tengan que nacer los machos de la saga. Además, obviamente, de resultar imprescindibles para satisfacer las necesidades sexuales de los varones, sobre todo de aquellos que han jurado voto de castidad y que tardan cero como en sentir picores en su noble entrepierna. Salvaría a pocas damiselas, entre ellas quizás a una zagala que, si hubiera nacido a finales del siglo XX, hubiera entrado en Gran Hermano para costear su operación de cambio de sexo y hacerse un Interviu, pero como no es el caso, ahí la tenemos, surcando ríos, subiendo montañas y midiéndose con todos los salteadores de caminos para ver quién la tiene más larga. La espada, me refiero.
Volviendo a mi admirado Tyrion, su mente, su cuerpo y su sexualidad son retratadas sin pudor alguno. Sabemos lo que piensa, el tipo de hembras que le pone, las barbaridades que es capaz de cometer, y llegamos a necesitarlo en casi todas las escenas para que les diga cuatro verdades a la cara de los hombres, mujeres y viceversos que se pasean por los distintos reinos luciendo palmito y conspirando como si el poder fuera un gran juego de Risk. Imagino que cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia, y que Martin sabe bien que, en éste y en otros mundos, el fin justifica cualquier medio y que el poder y el sexo (ejercido siempre como sibilina forma de dominio) mueven muchas voluntades.
El enano Tyrion es la conciencia de aquellos que le rodean, a quienes les repugna su fealdad, tal vez porque les recuerda a su propia alma. La mayoría de los que verdaderamente le aprecian o le tienen algo de respeto (pocos) no se atreven a interactuar con él olvidando su físico, dejándose llevar por esa hipocresía de la que hablaba antes: prefieren aguantar todas sus provocaciones antes de llamarle enano y, además, feo. Él lo sabe y se aprovecha, aunque a veces le saque de quicio tanto bienqueda. Nada nuevo bajo el sol.
Por ello, insisto, me gusta que Martin nos haya planteado semejante interacción de una manera tan poco delicada: vemos la fealdad y otras singularidades asociadas al físico y aguantamos cualquier desmadre cometido por el afectado solo porque "bastante tiene con lo que tiene". No digo que haya que acosarle y pasarle sus miserias por la cara (eso solo lo hacen los villanos más perversos), pero sí ser conscientes de que nadie puede excusarse en determinados complejos para abusar del poder que le da el ser diferente. Y, desde luego, tampoco aplaudir a quienes le jalean y consienten porque no se atreven a decirle cuatro frescas escudándose otra vez en el dichoso "pobre, con lo mal que lo pasa…".
Me está costando acabar Juego de tronos. Sobre todo porque, entre libro y libro, tengo una vida y otras historias que leer. Pero ahora he entrado en barrena: he empezado un volumen (no diré el cual) en que Tyrion no aparece por ninguna parte. Me siento un poco viuda. Me sobran un montón de aspirantes al trono y me falta el intrigante, la estrella de la película, la bestia del reino. No sé si seguir leyendo como quien repasa el Nuevo Testamento, esperando que la chica de los dragones separe de una vez las aguas o acometa algún milagro, o plantearle a George R.R. Martin la separación temporal y el cese de la convivencia. Sin Tyrion hay tronos, pero no estoy yo muy segura de que haya juego...
Suscribirse a:
Entradas (Atom)